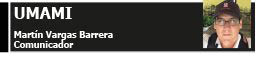
“Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá: y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás”, dice en Juan, pero yo ando con la moral por los suelos y no estoy para plegarme a evangelios escritos por adláteres.
Hace apenas unos días mi primo Alberto fue noqueado por el cáncer tras batallar por más de quince años de igual a igual, sin achicarse, sin sacar el cuerpo ni escamotearse por las cuerdas. Dio pelea en un ring de agujas granujas, quimioterapias agresivas y cocteles con pastillas del tamaño de huevos prehistóricos. Enfrentó los tumores, quistes y metamorfosis con la sabiduría que le prodigó su inocencia y con la ferocidad de su amor por la vida.
Y eso era justamente (y a pesar de todo) lo que más amaba. Pese a que era huérfano de padre y madre y perdió a su único hermano antes de nacer en un accidente maldito, Alberto amaba la vida por sobre todas las cosas, pero una vida expresada en las alegres coordenadas de su condición fronteriza.
Tenía adicción a los paseos en auto. Observaba el mundo desde la ventana de un Opel venido a menos para así no tener la inmundicia de pisar la realidad y absorber sus hedores. Su rutina, una vez acabado el colegio, consistía en repetir una y otra vez sus canciones favoritas de Soda Stereo, The Cure y New Order, entre otras bandas que algo, ahora lo entiendo, tienen en común. Son, como el tango, un sentimiento triste que se baila.
Sin embargo, no era música para perdedores. Ese placer por la melancolía venía siempre con una puerta de escape. No eran (no son) canciones abortivas, de desconsuelo confeso y sin remedio. Lo que le gustaba era que, a pesar de la tragedia expuesta, siempre tenían en un recodo de alguna estrofa, una escotilla abierta. No tan grande como para escapar por ella, pero lo suficiente para dejar que entre luz, para que se colara la posibilidad de una fuga deliciosa.
No sé como era el mundo que él imaginaba como estación final. No puedo inferir, con mi torpeza terrenal, los colores ni las formas de ese espacio con el que soñaba mientras sobrevivía en esta dimensión de enfermedades trepidantes, traiciones de sangre y una soledad incisiva.
La llave que lo privó de abrir esa puerta trágica y cotidiana de la codicia fue su leve esquizofrenia. De esa manera no pudo saber jamás cómo fue que su propia tía, en plena agonía de su madre, le arrebató la casa de la Planicie que con tanto esfuerzo había construido con su sueldo de maestra.
Años de privaciones económicas para procurarle a él la casa donde debía vivir con todo el confort que puede cosechar una vida entera entregada al sacrificio y la penitencia. La misma casa que su mamá, adelantándose a los estragos que pudiera traer bajo el brazo el futuro, mandó diseñar con dos puertas a la calle. Una debía dar directamente al consultorio de médico que Alberto debía tener pisando los treinta.
Pero él nunca fue médico y la casa jamás tuvo dos puertas. Se la arrebataron antes de terminarla, mientras lloraba y enterraba el cuerpo de su madre, una mujer de otro mundo que también guillotinó el cáncer y cuyo único defecto fue, como secuela del accidente donde perdió un hijo y al marido, su incapacidad para expresar afecto. Y más aún con Alberto.
Jamás, en sus 41, lo vi fumar un cigarro o tomar licor. Tampoco querer aprovecharse de alguien, traicionar confianzas, comprarse ropa por vanidad, deber dinero o denostar de amigos (imaginarios o los de su colegio Champagnat) familiares o vecinos.
No conoció el pecado y su rutina consistía en jugar ajedrez con una incontinencia tal, que ni las derrotas continuas lo disuadían de entregarse al tablero. Su pasión, creo, no eran las torres ni las reinas, ni batir récords con jugadas del pastor. Más bien, sospecho, era una coartada, una forma digna de tener al frente, por un tiempo indeterminado, a alguien con quien conversar, a quién desparramarle sus recuerdos y preguntarle algo que sólo él podía inquirir: ¿qué piensas de la muerte de Jhon F. Kennedy? o ¿cuál había sido la nota más alta que tuviste en química?
Terminada la partida, y una vez a la semana, emprendía su safari surrealista e inofensivo. Caminaba un par de kilómetros hasta el vendedor de cds a ver si encontraba algún nuevo éxito setentero. A ver si debajo de los discos de cumbias calentonas y perreos infames, andaba agazapado y esperándolo, un cd inédito de Gustavo Cerati o el andrógino de Robert Smith.
Y aunque nunca encontraba lo que buscaba, siempre volvía con algo a casa. Un enésimo cd que ya tenía y cuyo único aporte doméstico era acrecentar esa enorme torre de discos que amenazaba con venirse abajo desde la navidad del autogolpe de su tocayo, inefable como el perreo, Alberto Fujimori.
Y así anduvo hasta el sábado 21 de abril del 2018 a las 9 de la noche. Hora en que decidió marcharse aún sin querer marcharse, escuchando En la ciudad de la furia y al lado de Carola, la prima que en sus últimos días fungió de enfermera, hermana y madre. Al final se fue como tanto cantaba y como lo que era realmente: un pequeño ángel. Y es que, como dice Cerati, un hombre alado prefiere la noche.


