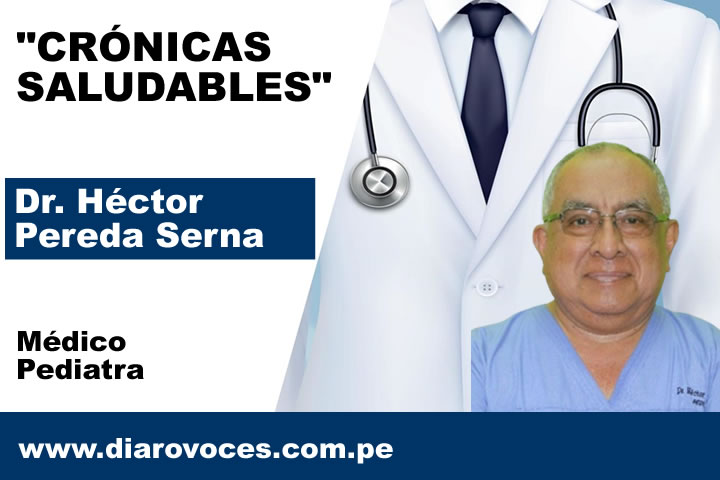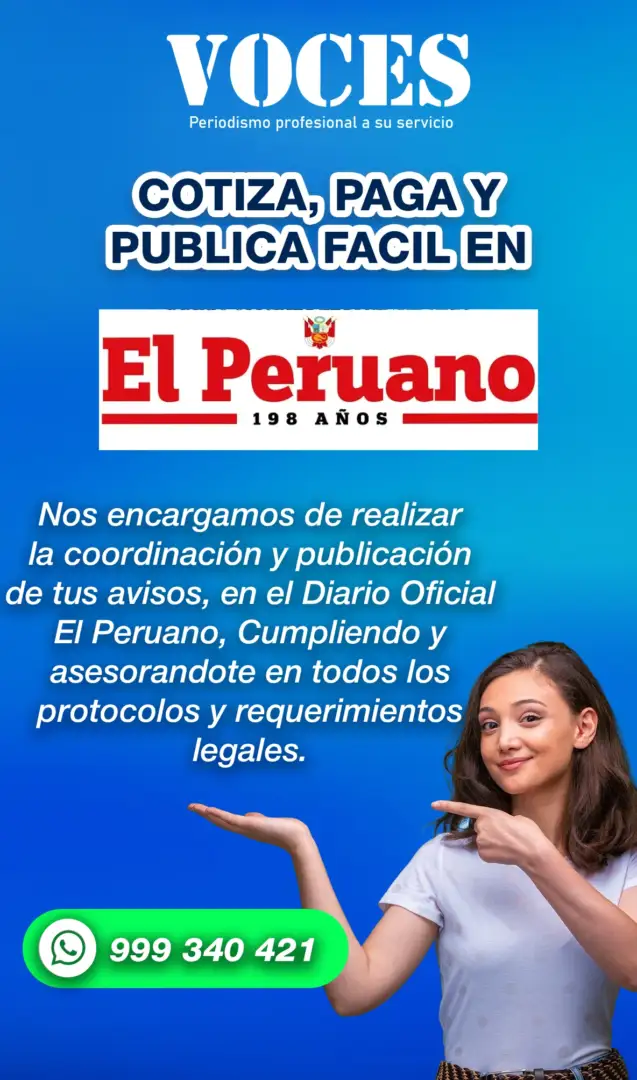“Para conservar el bosque y preservar la cultura comunitaria”
Entrevista: Beto Cabrera Marina
En la última década, la cuenca amazónica ha perdido un millón de kilómetros cuadrados de bosque, y en el Perú un millón y medio de hectáreas se encuentran en estado de deterioro. La contaminación de los ríos y del sistema acuífero es tan grave que, según instituciones científicas, estamos en un punto de no retorno: si no se toman medidas urgentes, la Amazonía podría desaparecer en menos de 30 años.
Para el escritor y analista amazónico Roger Rumrrill, los primeros pasos son claros: Cambiar el modelo económico basado en el extractivismo y el agronegocio. Declarar una moratoria sobre la tala en el bosque amazónico. Reformar la educación con un enfoque cosmocéntrico que respete la naturaleza.


“El bosque en pie es más valioso que el bosque talado. El bosque amazónico es la fábrica de agua dulce más grande del planeta. Si seguimos destruyéndolo, simplemente no habrá flora, fauna, biodiversidad ni agua”, advierte.
El precio del oro y la catástrofe minera. Uno de los motores de la destrucción es la minería aurífera. Rumrrill recuerda que, mientras en los años 80 y 90 una onza troy (38 g) costaba 100 a 200 dólares, hoy supera los 3.700 dólares y podría llegar a 4.000 debido a la crisis global.
Este incremento ha acelerado la devastación: 46 cuencas están afectadas, y en regiones como Madre de Dios el pescado está contaminado con mercurio, poniendo en riesgo la base alimentaria de la población.


Una crisis histórica y estructural. Para Rumrrill, el problema va más allá del medio ambiente. Cita a Jorge Basadre, quien describió la independencia del Perú como un simple “cambio de mocos por babas”, y a Aníbal Quijano, que señaló que el país mantiene una “colonialidad del poder, del saber y de la subjetividad”.
“El Estado peruano es monocultural en un país multilingüe, multicultural y multiétnico, con 55 pueblos indígenas – 4 andinos y 59 amazónicos – que no están representados ni en la economía, ni en la educación, ni en el sistema judicial”, enfatiza.
Migración, deforestación y conflicto cultural. Entre 1960 y 1970, la Amazonía recibió la tasa de migración andina más alta del Perú: 7%, con ciudades como Nueva Cajamarca convertidas en epicentro. La carretera Marginal (hoy Fernando Belaunde Terry) facilitó esta llegada.


Sin embargo, Rumrrill señala que la visión andina sobre la naturaleza ha sido históricamente colonial y mercantilista, lo que impulsó la deforestación de aguajales para cultivos de arroz, destruyendo importantes fábricas de agua.
El océano invisible de agua dulce. La ciencia ha demostrado que cada árbol amazónico de 20 metros produce mil litros de agua al día mediante evapotranspiración. Con aproximadamente 700 billones de árboles en la cuenca, se liberan 200 billones de toneladas métricas de agua dulce diarias a la atmósfera, alimentando lluvias en los Andes y regulando el ciclo hídrico continental.
“Sin el bosque amazónico no habría existido el imperio incaico ni las culturas prehispánicas, porque no habría agua”, afirma Rumrrill.


Tierra negra y herencia ancestral. Otro hallazgo científico es la llana alpa, una tierra de fertilidad milenaria que retiene carbono, creada por culturas ancestrales amazónicas como los tupí-guaraníes. Esta riqueza, advierte, también está siendo destruida por la deforestación.
Un pacto con la naturaleza. Para el escritor, el mayor retroceso en la Amazonía es la destrucción de la naturaleza, y el mayor avance, la ciencia, que hoy brinda el conocimiento necesario para revertir el daño.
“El desarrollo amazónico debe basarse en la tecno-cultura amazónica: la alianza entre la ciencia y la cultura indígena, ribereña y popular. Sabemos lo que no debemos hacer, pero seguimos haciéndolo. Estamos a tiempo, pero el reloj avanza”, concluye.