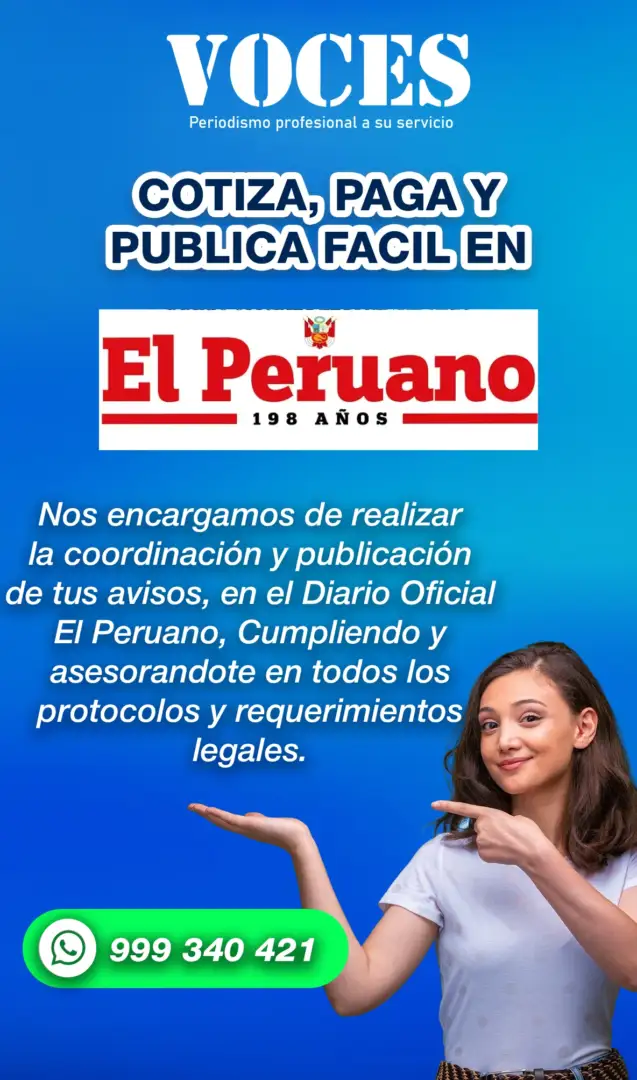Entrevista a la abogada Ana María Salazar, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
En el tema de deforestación, ¿Cómo va Colombia?
En deforestación, puntualmente vamos muy bien. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia existe desde 1927, estamos próximos a cumplir 100 años, y manejamos los recursos del Fondo Nacional del Café, que son recursos parafiscales. Cada exportador, cada caficultor, cuando exporta su café paga 6 centavos de dólar por libra de café. Es decir, el mismo productor está involucrado en el proceso a través de este aporte.
El caficultor paga los recursos parafiscales, que recauda la Federación, en virtud del contrato del Fondo Nacional del Café. Como administramos ese dinero, tenemos unas obligaciones derivadas del contrato firmado con el Gobierno.

En términos generales, garantizamos la compra. El Fondo Nacional del Café está obligado a adquirir todo el café que produzca cualquier caficultor. En Colombia, cualquier productor puede acudir a su cooperativa más cercana y vender su café al mejor precio del mercado, en efectivo, con la seguridad de que siempre habrá comprador. A diferencia de otros cultivos, aquí no existe la incertidumbre de que no haya quién compre.
Otro de los bienes públicos que ofrecemos es la investigación. Tenemos un centro especializado que estudia la mejor semilla, el fertilizante adecuado, la cantidad de fertilización, la luminosidad requerida y, en general, todos los aspectos técnicos que contribuyen a mejorar la productividad. Este conocimiento no se queda solo en el laboratorio: contamos con más de mil extensionistas, conocidos como el “ejército de camisetas amarillas”, agrónomos que visitan finca por finca orientando a los caficultores. Ellos cumplen un rol clave, pues para muchos productores son como psicólogos, sacerdotes y amigos.
Desde 1932 realizamos censos cafeteros. Hubo uno en 1970 y otro entre 1993 y 1997. Estos procesos han sido parte de una verdadera política de desarrollo agrario nacional. La Federación, que es una entidad sin ánimo de lucro, firmó un contrato con el Gobierno para la administración del Fondo Nacional del Café, y este acuerdo se prorroga cada 10 años.
Con base en estos censos se creó el Sistema de Información Cafetero (SICA), que contiene datos de finca, sistemas de producción, variedades, fechas de siembra y renovación, entre otros. Los extensionistas son quienes alimentan el SICA, que es un sistema dinámico: todos los días se actualiza cuando hay sucesiones, ventas o cambios en la producción.

Con esa información, los exportadores —otro actor clave de la cadena— pueden ingresar a la plataforma, recibir los datos y obtener la georreferenciación (punto, coordenada o polígono). A partir de allí, cada exportador recurre a plataformas como Global Forest Watch o Urizo para verificar posibles alertas de deforestación.
El último piloto que realizamos en el Huila mostró que el 97 % del café de la región está libre de deforestación. Esto confirma que la caficultura en Colombia no es motor de deforestación.
– ¿Cuál es el desafío y la dificultad?
El principal reto es probar la trazabilidad y cubrir los costos que esto implica. No puede ser el caficultor, el eslabón más vulnerable de la cadena, quien asuma este gasto, porque el proceso cuesta dinero. Se trata de la logística de demostrar, certificar y sostener toda la trazabilidad.
En conclusión, no tenemos temor frente a la deforestación porque las alertas son mínimas y excepcionales. Lo que realmente nos preocupa es cómo garantizar esa trazabilidad sin afectar el precio del café y sin cargar los costos al productor.