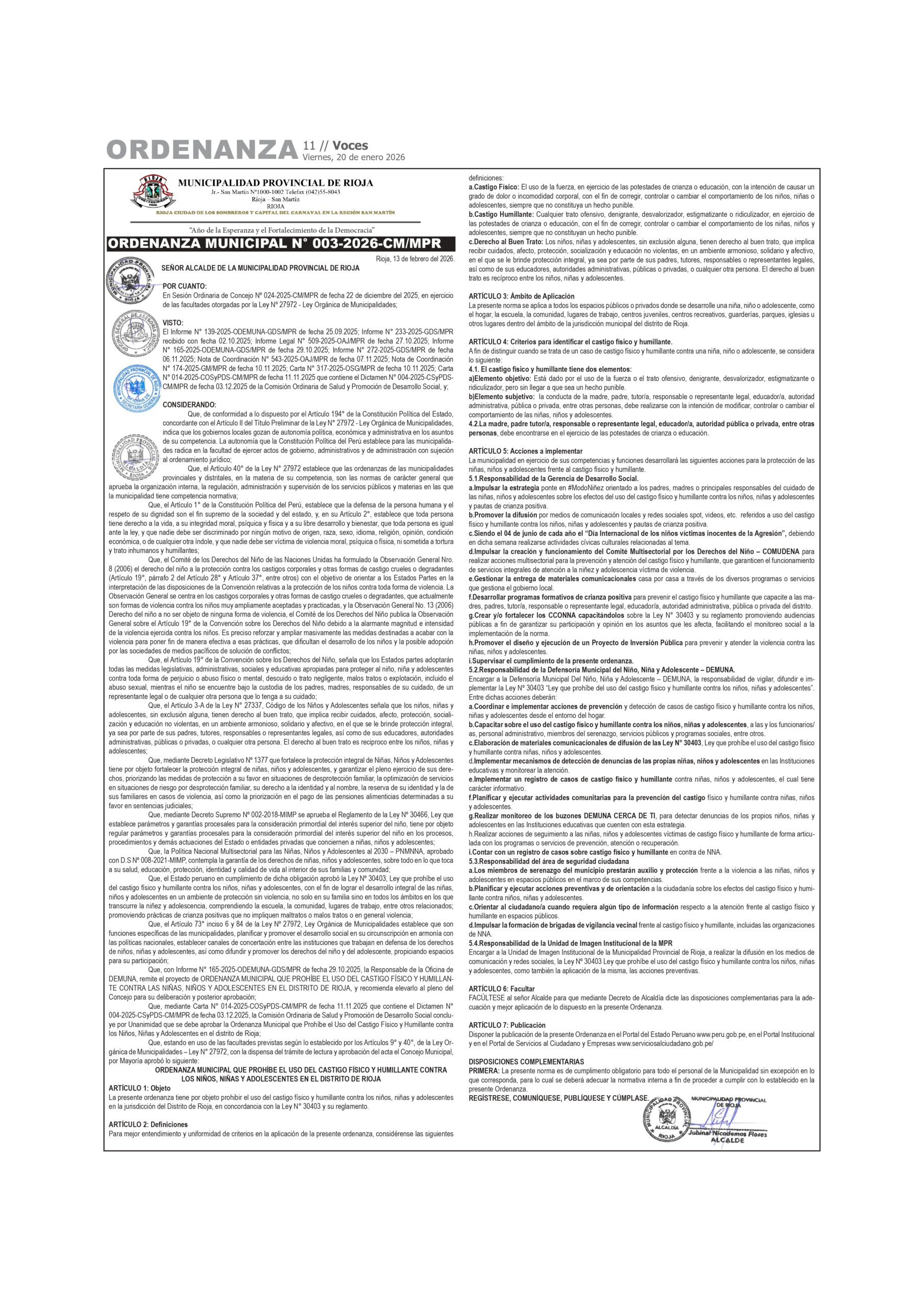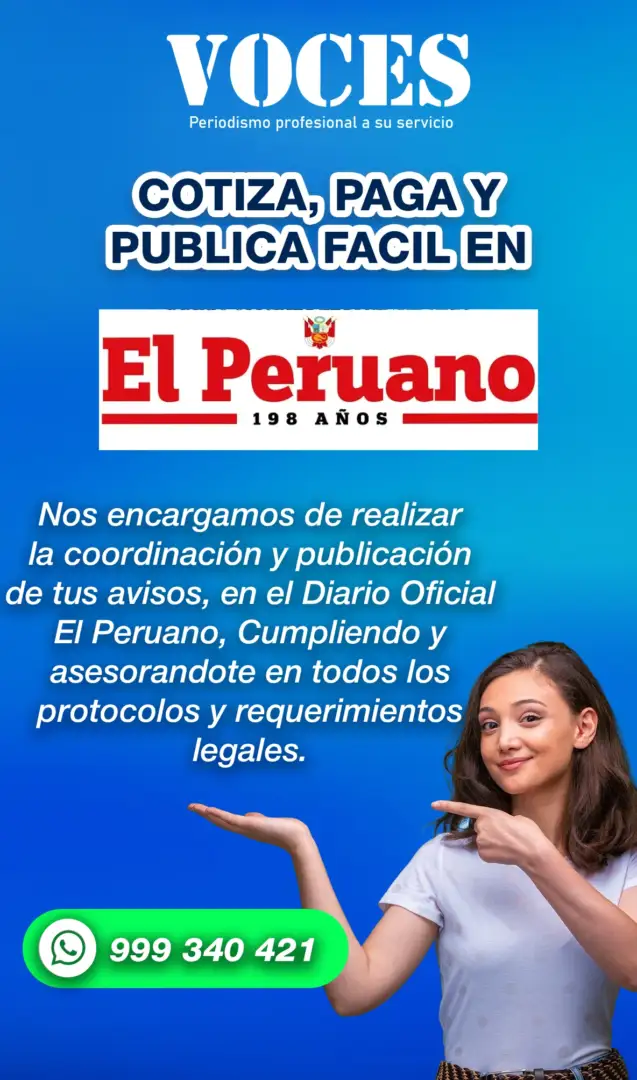San Martín, ese pedazo de Amazonía que aún presume de verde en los folletos turísticos, se está secando. Sí, aunque suene a contradicción, la selva empieza a toser polvo. Las quebradas que ayer cantaban alegres ahora murmuran apenas, como ancianos sin aire. Cachiyacu y Shilcayo, nombres que saben a frescura, ya no son quebradas sino quebraduras, rajaduras de un sistema que colapsa.
Emapa San Martín lo confirmó: el caudal disminuye y el agua potable se reparte con camiones cisterna, como si la modernidad nos hubiera alcanzado… pero en versión apocalíptica. Y mientras los grifos escupen aire en las casas, el humo de los incendios forestales empieza a dibujar cielos grises. El verano recién empieza, y promete no refrescar a nadie.
Somos expertos en tapar el sol con cemento. Aquí nos especializamos en sustituir el verde por el gris. El cemento es nuestro nuevo árbol nacional: crece rápido, da sombra en forma de techos y no molesta con hojas que barrer. Si hay que talar un árbol para construir una vereda, se tala; si hay que arrasar media hectárea para un parqueo, se arrasa. Lo hacemos con la misma devoción con que otros cuidan un bonsái. Y todo a vista y paciencia de las autoridades que, entre selfies y discursos, parecen confundir desarrollo con deforestación maquillada.
¿Exagero? Ni un poco. Según Global Forest Watch, en 2020 San Martín tenía 3.51 millones de hectáreas de bosque natural: el 70% de su territorio. Una postal de orgullo. Pero para 2024, esa cobertura perdió 29.7 mil hectáreas. Lo que equivale a quemar una biblioteca de 16.9 millones de toneladas de CO₂, porque cada árbol es un libro que almacena la memoria del planeta. Y nosotros, tan cultos, preferimos prenderle fuego a la biblioteca.
El Gobierno Regional: el espectador VIP. Las autoridades hablan de la Amazonía como si fuera un jardín botánico. Se pasean por inauguraciones, cortan cintas y posan para la foto, mientras el bosque se corta solo, a hachazos y motosierras. “Estamos trabajando”, dicen. Pero trabajar, en su diccionario, parece significar “convocar talleres y aprobar proyectos que nunca se ejecutan”. La crisis hídrica avanza y ellos siguen discutiendo si el agua se sirve en vaso de vidrio o en plástico.
El resultado está a la vista: comunidades abastecidas en cisternas, quebradas moribundas y agricultores obligados a improvisar pozos donde antes había manantiales. Y lo más grave: una población que ya aprendió a normalizar la escasez.
San Martín es una de las regiones más deforestadas del Perú. Pero claro, aquí la tala es agrícola, no minera. Y como la agricultura tiene mejor prensa, parece menos grave. En Madre de Dios, la deforestación minera escandaliza: brilla el oro y el problema hace ruido. Aquí, en cambio, los plátanos, el cacao y el café se siembran sobre suelos que ayer fueron bosque, y nadie dice mucho porque, después de todo, todos tomamos café.
El problema no es elegir entre minería o agricultura: ambas, sin control, son un tiro en el pie. Pero en San Martín el silencio es tan profundo como el hueco que dejan los árboles caídos. La deforestación aquí no llama titulares; apenas se escucha en informes técnicos que pocos leen y que sirven, en el mejor de los casos, para engordar bibliotecas institucionales.
¿Y la población? cómplice por omisión. No basta culpar a los gobiernos. La gente también aporta su granito… de arena. Literalmente. Cada árbol cortado para un garaje, cada bolsa de basura arrojada al río, cada fogata encendida en tiempo de sequía es un voto a favor del desastre. Y lo hacemos con entusiasmo, convencidos de que “uno más no hace la diferencia”. La ironía es que millones de “unos más” ya hicieron la diferencia: la estamos viviendo en carne propia, cuando abrimos la llave y no sale nada.
Es curioso: en San Martín decimos que amamos la selva, pero la tratamos como amante secreta: la usamos, la desgastamos y luego la negamos en público.
El agua es un espejo de nuestra indiferencia. ¿Cómo pedirle al río que no se seque, si permitimos que el bosque, su padre, desaparezca? ¿Cómo pedirle al cielo que llueva, si lo llenamos de humo con incendios forestales?
No es una metáfora romántica: es causa y efecto. El bosque regula el ciclo del agua. Sin bosque, no hay lluvia. Sin lluvia, no hay quebradas. Sin quebradas, no hay agua potable. Y sin agua potable… bueno, siempre nos quedará la cisterna, hasta que no quede ni eso.
Podemos seguir repitiendo el cuento de que la selva es eterna, que los árboles crecen solos y que el agua siempre encontrará un cauce. Pero las estadísticas ya nos despertaron: 29.7 mil hectáreas perdidas en cuatro años ¿De verdad creemos que podemos vivir de espaldas a eso?
La crisis hídrica en San Martín no es una amenaza futura: es una realidad presente. Una realidad que nos grita con sarcasmo: “Agua que no has de beber… la tendrás que mendigar”. Y quizás ese sea el precio de haber confundido progreso con cemento y desarrollo con deforestación.
Porque, al final, no se trata de salvar al bosque ni al agua. Se trata de salvarnos a nosotros mismos.