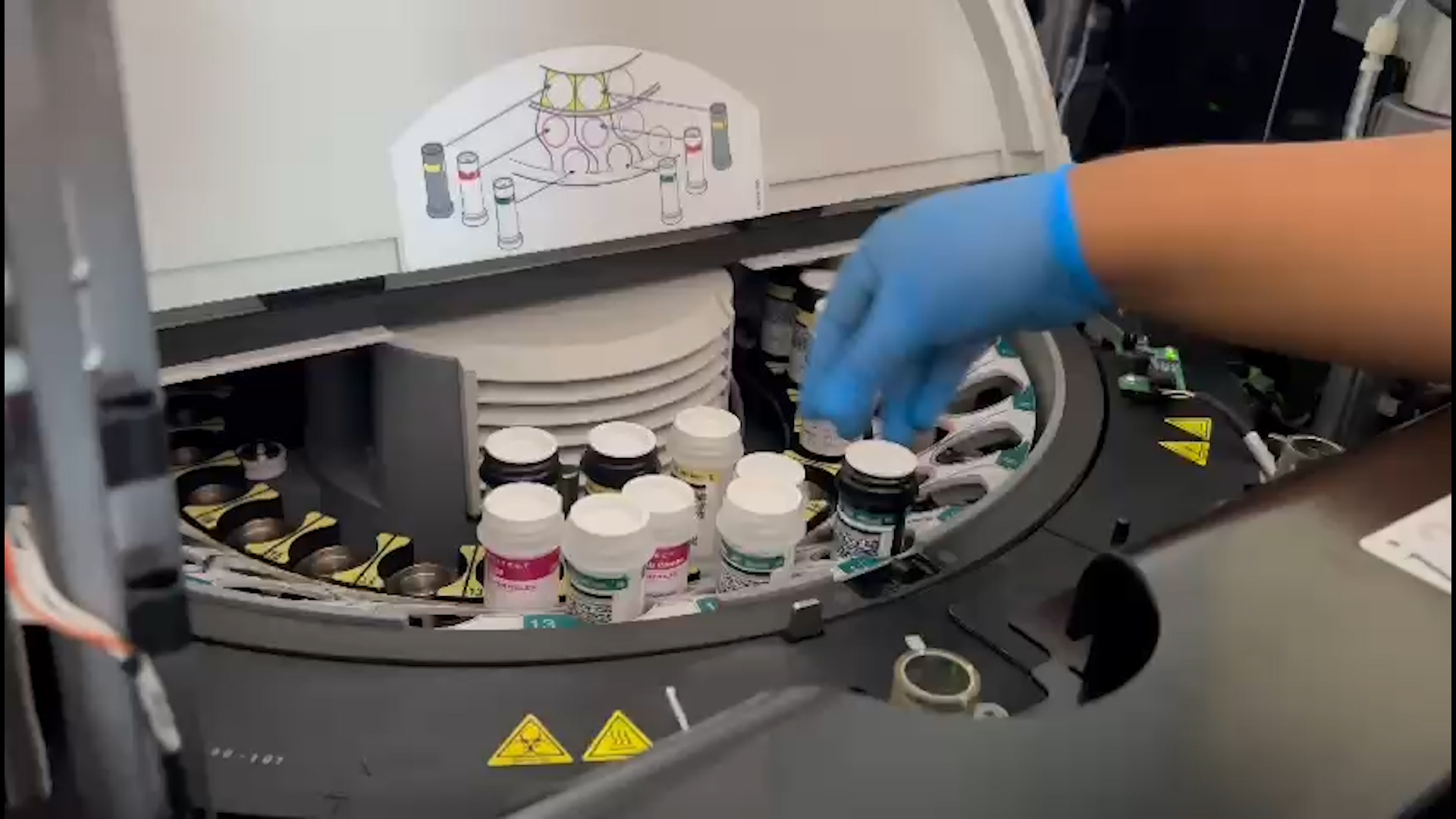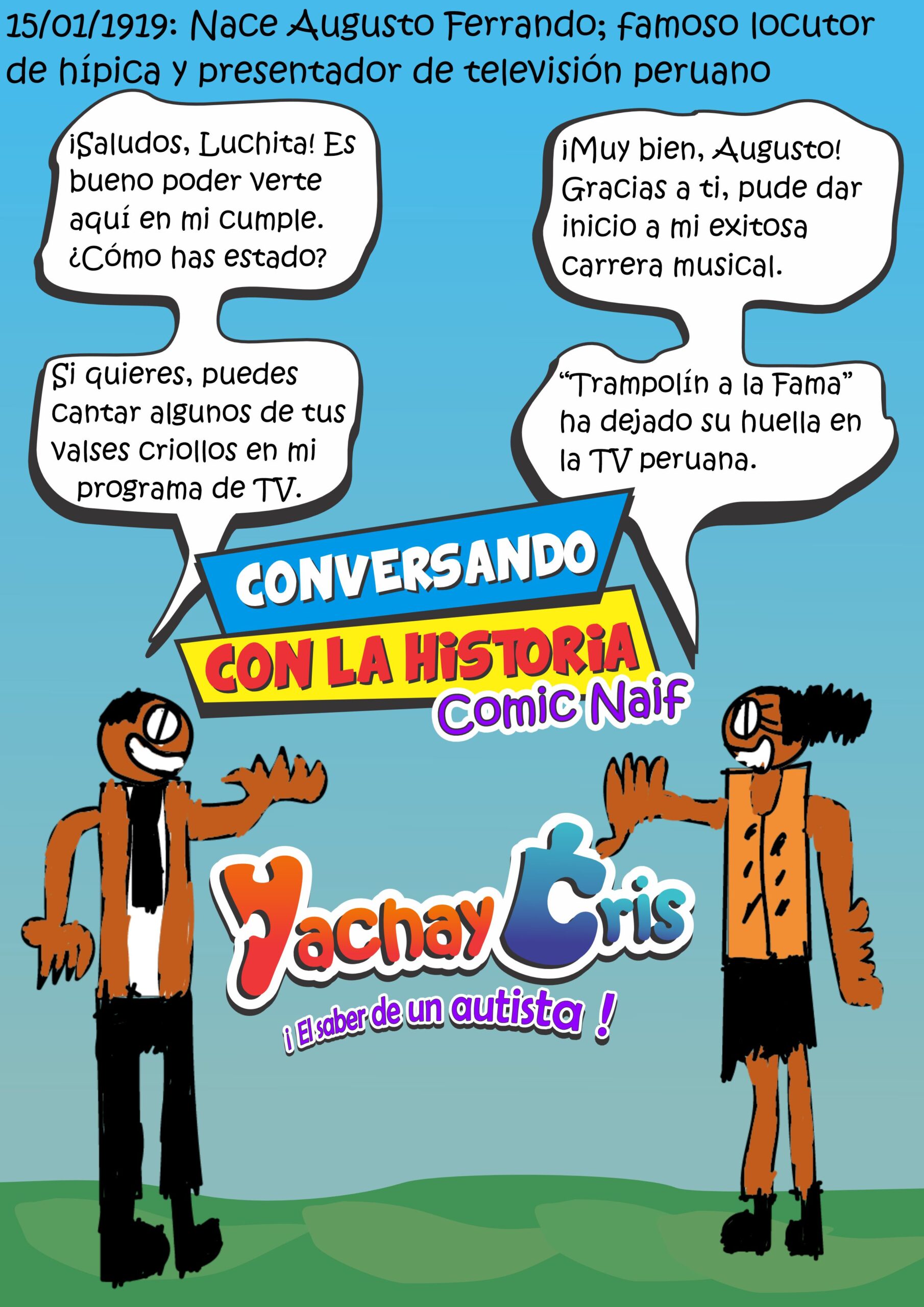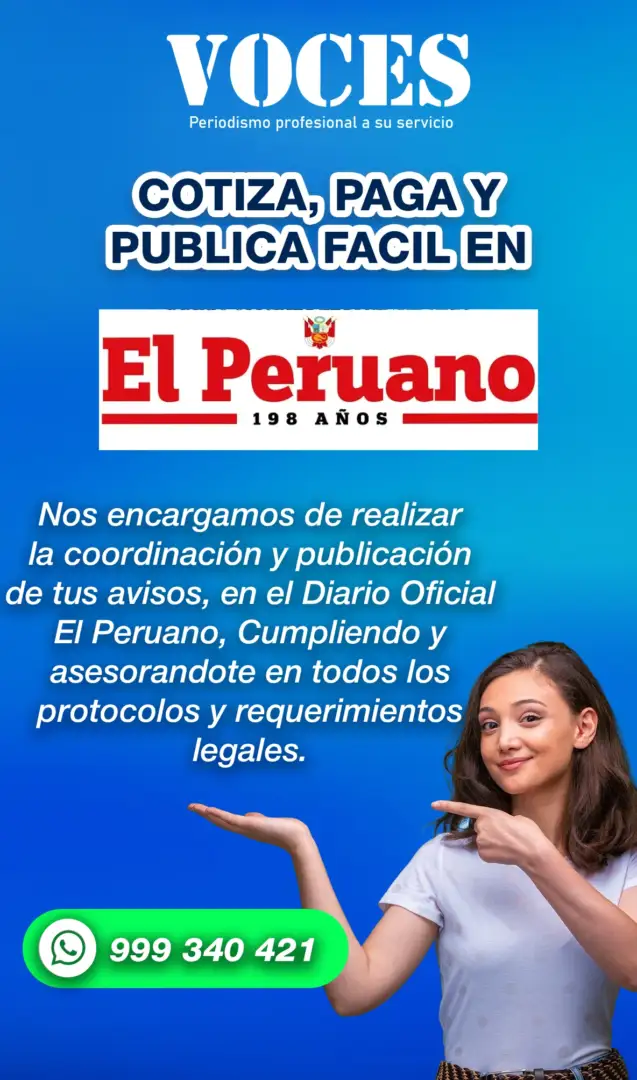Un reciente análisis económico, basado en datos proyectados del INEI (2025), ha revelado el crecimiento desigual del Producto Bruto Interno (PBI) por departamentos en Perú durante el año 2023, en el marco de un panorama incierto para 2024-2025. El informe subraya la gran disparidad regional, con algunas zonas experimentando un auge notable mientras que la mayoría registró caídas significativas en su actividad económica.
El departamento con el mayor crecimiento fue Moquegua, que se disparó con un impresionante 23,9%, consolidándose como la economía departamental más dinámica del país, impulsada principalmente por la actividad minera. Le siguieron en el ranking de crecimiento positivo:
Apurímac, con un avance de 6,7% – Huánuco, que creció un 6,5% – Huancavelica, con 4,3% – Cusco, que registró un 3,5% – Pasco, con 2,3% – Amazonas, con un crecimiento de 1,9% – Loreto, con un alza de 1,9% y San Martín, ubicándose en la parte media con un crecimiento marginal de 0,8%.
En contraste, gran parte del país experimentó un retroceso en su economía. Los departamentos que presentaron variaciones negativas en su PBI incluyen:
Piura, con una contracción de -0,2% – Cajamarca, con una caída de -0,3% – Ucayali, que retrocedió un -0,7% – Tacna, con -0,7% – Ayacucho, que cayó -2,0% – Ica, con una baja de -2,0% – Madre de Dios, con -2,1% – Arequipa, que se contrajo un -2,4% – Lima, con una caída de -2,5% – La Libertad, con -3,1% – Junín, con una contracción de -3,4% – Áncash, que registró una baja de -4,0%. – Lambayeque, con una caída del -4,4% – Tumbes, con -5,8% – Puno, que registró la mayor contracción a nivel nacional con un -7,0%.
La fuente de este informe es la proyección económica del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para el año 2025, la cual refleja los resultados preliminares del PBI departamental al cierre de 2023. El panorama para los años 2024 y 2025 sigue marcado por la incertidumbre, lo que sugiere la necesidad de implementar estrategias de desarrollo económico más equilibradas y descentralizadas para asegurar que todos los peruanos se beneficien del progreso nacional.
Que factores impiden que San Martín avance
El departamento de San Martín, a pesar de tener un crecimiento positivo en 2023 (0,8% según las proyecciones), enfrenta una serie de barreras estructurales históricas y desafíos logísticos que limitan un avance económico más rápido y vigoroso, lo que explica su posición en la parte baja de los departamentos con crecimiento positivo.
Las principales razones que frenan el potencial de crecimiento de San Martín, según diversos análisis económicos (BCRP, CIES, INCORE), se resumen en los siguientes puntos clave:
Barreras de infraestructura y conectividad (el factor logístico)
Altos costos de transporte: San Martín, como región amazónica con amplias distancias internas, enfrenta una conectividad históricamente limitada con los principales mercados de la costa peruana. Los elevados costos logísticos incrementan los tiempos de acceso a los mercados nacionales y reducen la competitividad de los productos locales en el ámbito internacional, dificultando su ingreso a mercados como el brasileño o de exportación.

Deficiencia energética: La región presenta problemas en su red de energía, lo que eleva los costos del servicio y restringe la instalación o expansión de empresas industriales que requieren un suministro estable y accesible para operar o invertir.
Desafíos estructurales en la agricultura (su principal motor económico)
Atomización agrícola y baja capitalización: La agricultura es el motor económico de San Martín, con cultivos destacados como café, cacao, arroz y palma aceitera. Sin embargo, el sector se caracteriza por la existencia de unidades agrícolas de pequeño tamaño, lo que refleja una marcada atomización y bajos niveles de capitalización, evidenciados en la escasa inversión en tecnología moderna.
Esta estructura dificulta la planificación de grandes inversiones privadas y limita el diálogo entre inversores y pequeños propietarios, reduciendo las posibilidades de desarrollo productivo a gran escala.
Infraestructura de riego limitada: Gran parte de la superficie agrícola depende del riego por gravedad o inundación, contando con una infraestructura menos desarrollada que el promedio nacional, lo que restringe la eficiencia y sostenibilidad del sector.

Problemas de capital humano e informalidad
Alta informalidad laboral: Aunque la región ha mostrado avances en la reducción de la pobreza y el crecimiento del empleo, persisten importantes desafíos en el mercado laboral. En 2024, se reportó que 9 de cada 10 jóvenes trabajan en la informalidad, lo que limita el desarrollo profesional, la generación de ingresos sostenibles y la recaudación fiscal del departamento.
Desconexión juvenil: Se mantiene una alta proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan («ninis»), lo que representa una pérdida de potencial productivo y menores expectativas laborales para las nuevas generaciones.

Presión ambiental y retos históricos
Deforestación: La deforestación constituye uno de los problemas más graves de la región, impulsada históricamente por la migración desordenada y los patrones de colonización agrícola poco sostenibles. Esta pérdida de cobertura boscosa amenaza la base productiva a largo plazo y afecta el potencial ecoturístico del territorio.
Riesgos latentes: La región ha enfrentado en el pasado el narcotráfico y el terrorismo, factores que, aunque hoy se encuentran notablemente reducidos, aún representan riesgos para la estabilidad y seguridad necesarias para atraer inversiones sostenibles.
En resumen, el avance de San Martín no es nulo, sino marginal, porque el crecimiento del sector agrícola, si bien ha sido positivo, no logra compensar las grandes debilidades logísticas, la falta de una matriz energética moderna y la alta informalidad, impidiendo que la región desarrolle plenamente su potencial productivo más allá de la agricultura primaria (como en turismo o manufactura con valor agregado).