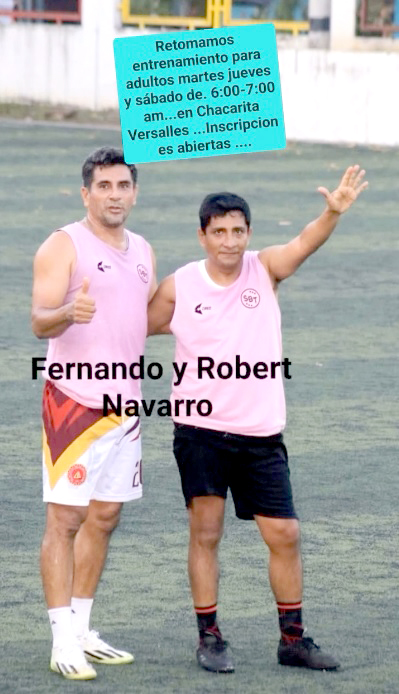Hay silencios que pesan más que cualquier palabra. Silencios que se clavan en el pecho como aguijones invisibles. El silencio que deja un niño cuando se va es uno de ellos: un eco mudo que ni el tiempo, con toda su paciencia, logra apagar.
Dicen que los niños no deberían morir. Y es verdad. La muerte, con su arrogancia antigua, debería tener la decencia de respetar la inocencia. Pero no lo hace. Llega, a veces, disfrazada de accidente, de descuido, de un instante que se escurre entre los dedos como el agua misma.
Un niño de segundo de primaria nos dejó un domingo, cuando el sol incandescente sofocaba las calles de Tarapoto. En su mochila aún quedaban crayones por gastar, sueños por dibujar, tardes por correr. Pero aquel día, uno cualquiera, de esos que nunca imaginamos que se volverán eternos por el dolor, el agua lo abrazó demasiado fuerte. Y no lo soltó jamás.
Dicen que fue un accidente. Y sí, lo fue. Pero en realidad fue algo más: una sacudida a la vida, una bofetada al alma, una demostración cruel de lo frágil que es la existencia. Porque basta un segundo, uno solo, para que todo cambie, para que el mundo se desarme y el corazón se vuelva un puño cerrado de impotencia.
¿Cómo se llora a un hijo? ¿Con qué lágrimas se apaga un incendio de ese tamaño? Ninguna madre, ningún padre, está preparado para enterrar a su niño. Ni siquiera la naturaleza está hecha para ese desorden. La muerte de un hijo rompe la lógica de la vida. Es un adiós que no tiene palabras, una ausencia que no se llena ni con los siglos.
Dicen que los padres, después de perder un hijo, ya no vuelven a ser los mismos. Que caminan con una sombra que no se ve, pero que se siente. Que sonríen a medias, que respiran distinto. Y es que no se trata solo del dolor de perder, sino de la imposibilidad de entender. De preguntarse mil veces qué habría pasado si… si tan solo…
Hay dolores que se convierten en plegaria. Hay lágrimas que se vuelven oración. Quizás, en medio del silencio, los padres encuentren consuelo al imaginar a su pequeño convertido en un ángel, corriendo entre las nubes, riendo con los otros niños del cielo. Pero eso no quita la herida. Solo la suaviza un poco, como quien pone una flor sobre una tumba para que el amor le gane, aunque sea por un momento, al vacío.
La vida, esa maestra severa, a veces enseña con golpes que duelen hasta el alma. Y nos recuerda que todo es tan frágil, tan efímero, tan fugaz. Nos pasamos la vida haciendo planes, creyendo que tenemos tiempo. Pero la muerte, con su paso sigiloso, nos recuerda que no somos dueños de nada. Que el destino no pide permiso. Que incluso el agua, símbolo de pureza, de vida, de juego, puede volverse tragedia.
Dicen que el amor no muere. Y quizás sea cierto. Quizás los hijos nunca se van del todo, solo cambian de lugar. Ya no duermen en su cama, pero habitan en el corazón de quienes los amaron. Ya no corren por el patio, pero acompañan en silencio a los padres cuando miran al cielo y preguntan por qué.
No hay respuesta para ese “por qué”. Y quizás no deba haberla. A veces el dolor solo se acepta, no se explica. Se aprende a convivir con él, como quien camina con una piedra en el zapato que nunca se quita. Se aprende a mirar la vida con más ternura, a valorar cada respiración, cada abrazo, cada mirada. Porque cuando un niño se va, entendemos que nada está garantizado. Que la vida es un soplo, un regalo que no siempre sabemos agradecer.
Que esta tragedia no sea solo una noticia triste, sino una llamada a la conciencia. Que los adultos aprendamos a cuidar más, a mirar con atención, a no dejar para mañana los “te quiero”, los “perdón”, los abrazos. Porque todo puede cambiar en un instante, y lo único que queda, cuando el agua calla y el cielo habla, es el amor que dimos.
Hoy, el cielo tiene un ángel más. Y aquí, en la tierra, un puñado de corazones rotos aprende a vivir con su ausencia. No hay consuelo suficiente, pero sí hay memoria. Y mientras haya memoria, habrá vida. Porque el amor, ese sí, no conoce de muertes.
Para ti, pequeño Dieguito.
Descansa en paz.