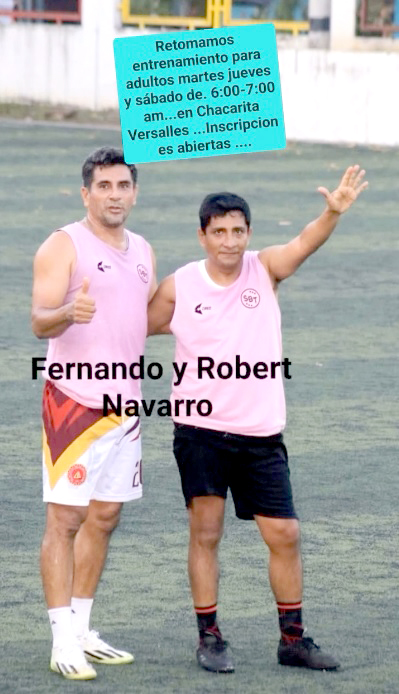Cada 1 de octubre me visto de palabras. No es un traje de gala, pero sí de batalla. Soy periodista y, aunque el calendario me recuerde que es una fecha para celebrar, a veces me descubro preguntándome si no será más bien un velorio: el funeral de la ética, la misa de cuerpo presente de la credibilidad, el réquiem de la verdad.
Porque, seamos sinceros, no hay gremio más entusiasta en dispararse a los pies que el nuestro. Tenemos colegas que confunden micrófono con megáfono, titulares con cuchillos, pantallas con espejos de vanidad. Y esa práctica malsana, esa fiebre por el “click fácil” o la primicia mal cocida, termina salpicándonos a todos, incluso a quienes, con terquedad de hormiga, seguimos creyendo que informar es iluminar y no incendiar.
Si escribir estas líneas me resulta un acto íntimo, es porque durante siglos este oficio no tenía reservado un asiento para nosotras. El periodismo fue club de caballeros, trinchera masculina donde la mujer era musa o modelo, nunca cronista. ¿Cómo olvidar cuando en mis primeras coberturas los editores me miraban con esa mezcla de ternura y desconfianza, como quien ve a una niña jugando con fósforos?
Me dijeron que mi voz era muy suave, que mis preguntas eran “tiernas”, que mi lugar estaba en las páginas sociales, no en la sección política. Pero yo insistí y así como yo, muchas mujeres con libreta en mano y grabadora en cartera, aprendieron a cubrir huelgas, a correr bajo gases lacrimógenos, a escuchar las voces que nadie quería escuchar. Sí, se ensuciaron los zapatos y, de paso, las etiquetas de género.
Hoy me enorgullece saber que muchas colegas están haciendo lo mismo: ocupando espacios que antes se nos negaban. Pero también me duele ver cómo nuestra profesión entera se devalúa, como moneda vieja en mercado negro.
El problema es que el mal periodismo es viral. Uno fabrica noticias falsas con la misma destreza con la que un mago saca conejos del sombrero, y al día siguiente, la credibilidad de todos los demás está en terapia intensiva. El periodismo amarillento, ese que huele a sudor de rating, nos arrastra a todos al lodo.
Se nos acusa de mentirosos, de manipuladores, de bufones del poder. Y muchos, que pasan horas confirmando datos, revisando fuentes, contrastando versiones, deben escuchar el mismo insulto que recibe aquel que redacta “noticias” al ritmo de la propina. La generalización es cruel: si uno roba, todos somos ladrones; si uno miente, todos somos mentirosos.
Y sin embargo, sigo creyendo que el periodismo es una profesión noble. Noble porque consiste en prestar los oídos al que no tiene voz, en hacer preguntas incómodas a quienes prefieren el silencio, en poner luz donde otros siembran sombras. Es loable porque nos expone a la incomodidad permanente, a la crítica sin tregua, al riesgo constante de equivocarnos con tal de no callar.
Pero, ¡ay!, qué poco hemos hecho para blindar esa nobleza de la voracidad de algunos colegas y de la indiferencia de la sociedad. El insulto al periodista se ha vuelto deporte nacional. Nos gritan “vendidos” sin mirar a quién, nos arrojan piedras simbólicas (y a veces literales) sin distinguir que no todos jugamos en la misma liga.
Permítanme la ironía: somos como panaderos acusados de quemar el pan porque algunos venden carbón. Como médicos culpados de negligencia porque unos pocos recetan veneno. Como maestros tachados de ignorantes porque otros se durmieron en clase. La sátira es evidente, pero el daño es real.
Yo quisiera que el Día del Periodista fuese una fiesta. Que sacáramos pecho y dijéramos: “Aquí estamos, guardianes de la democracia, centinelas de la verdad”. Pero en lugar de ello, muchos colegas callamos, bajamos la mirada, sabiendo que el título de periodista se ha vuelto sospechoso.
Quizás la solución no sea renegar, sino recordar. Recordar que esta profesión no es un negocio cualquiera, que cada palabra que soltamos al aire puede ser cuchillo o bálsamo, dinamita o semilla. Que tenemos una deuda con los que lucharon antes, con las primeras mujeres que abrieron la puerta de las redacciones, con los reporteros que dejaron la vida en la calle buscando una declaración.
Nos falta mucho. Nos falta limpiar la casa desde adentro, exigir ética antes que fama, priorizar la verdad antes que la velocidad, honrar la memoria de los que se jugaron la piel por contar lo que vieron.
En este 1 de octubre, celebro con tinta, con papel, con el sonido metálico del teclado que no se rinde. Celebro a quienes siguen haciendo periodismo con mayúsculas, ese que incomoda al poder, que incomoda a la corrupción, que incomoda a la mentira. Y denuncio, de paso, a quienes disfrazan de periodismo lo que no es más que circo o propaganda.
La sátira me permite reírme de nuestra tragedia, pero la reflexión me obliga a no quedarme en la risa. Si queremos que el periodismo vuelva a ser visto como lo que es, una profesión noble y loable, debemos empezar por reconocer nuestras heridas, nuestras culpas y, sobre todo, nuestras posibilidades de redención.
Porque sí, somos periodistas. Con errores y aciertos, con historias escritas en tinta y en lágrimas. Y aunque la profesión esté llena de impostores, no renunciaré a celebrarlo, ni a defenderlo, ni a ejercerlo con la dignidad que merece.