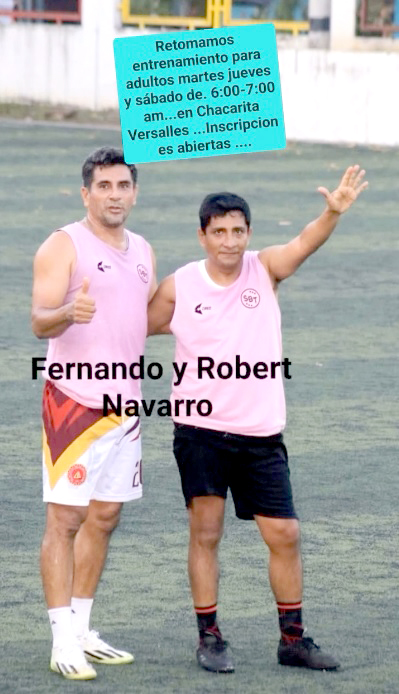Dicen que el peruano es un maestro en el arte de improvisar. Si no hay plata, pues se inventa un negocio de comida en la puerta de la casa; si no hay agua, se abre el caño de la vecina con una sonrisa de compromiso. Pero si no hay pensión… ¡ah!, ahí la cosa cambia, porque la pensión es como ese primo lejano al que todos juran amar, pero al que jamás le abren la puerta cuando toca.
Hoy celebramos con bombos, platillos y una trompeta desafinada el octavo retiro de los fondos de pensiones. Octavo, sí, como si fueran episodios de una serie de Netflix que nadie pidió ver, pero que todos seguimos consumiendo.
El retiro suena a libertad, a victoria sobre los malvados bancos y AFP que, según la narrativa, no hacen más que engordar sus cuentas a costa de nuestros sueños. Y, claro, hay razón para desconfiar: el sistema de pensiones peruano es como un restaurante de menú que promete sopa, segundo, postre y refresco, pero a la hora de la verdad te sirve un caldo de huesos con sabor a futuro diluido.
Pero seamos francos: ¿Qué estamos celebrando? Ese dinero que hoy muchos mayores de 40 años retiran con entusiasmo para pagar deudas, tapar huecos, comprar la moto lineal o aventurarse en un negocio que termina en liquidación tres meses después, es, en verdad, el mismo dinero que mañana les faltará para comprar una caja de pastillas para la presión o un par de lentes decentes. No es una exageración: es la simple aritmética de la vida. Cada sol retirado hoy es un sol menos mañana, pero en este país preferimos la lógica de “mañana será otro problema, hoy toca brindar”.
El octavo retiro no es un acto económico: es un ritual cultural. El peruano promedio no ve en su fondo de pensiones un ahorro para la vejez, sino un cofre cerrado con llave custodiado por dragones que hablan en jerga financiera. ¿Qué sentido tiene ahorrar para un futuro que sentimos que no llegará? Al fin y al cabo, la esperanza de vida puede alargarse, pero la paciencia nacional se acorta cada vez que sube el precio del pollo.
Y aquí entra la sátira cruel: muchos de los que hoy pasan los 40 años celebran el retiro como si hubieran encontrado oro en el desierto, sin reparar en que ya no están a veinte años de jubilarse, sino a quince o menos. El tiempo dejó de ser un aliado y se convirtió en un prestamista impaciente. Sin embargo, se saca el dinero con la misma emoción con la que se descorcha un pisco en Fiestas Patrias, porque claro, el yo del futuro siempre será alguien desconocido, alguien lejano, alguien que puede arreglárselas solo. ¿Quién necesita pensión cuando se tiene fe, hijos agradecidos o un puesto en el mercado?
El sistema de pensiones peruano, es verdad, nunca se ganó la confianza. Ha sido más un verdugo con corbata que un salvador con capa. Pero lo que hemos hecho con el octavo retiro es lo mismo que hace el inquilino que, cansado de un mal arrendador, prende fuego a la casa para no pagar la renta. Puede sonar a justicia poética, pero ¿dónde viviremos mañana?
El futuro del pensionista de más de 40 que hoy retira su dinero tiene la forma de una ironía grotesca: mañana se indignará porque el Estado no le da una pensión digna, cuando el propio Estado le permitió abrir la caja fuerte de su jubilación y gastarla en el acto.
La tragedia no será solo individual, sino colectiva. En unos años tendremos a miles de sexagenarios reclamando con rabia una vejez sin miseria, mientras el fisco, con los bolsillos más rotos que siempre, responderá con subsidios que no alcanzan ni para un kilo de arroz.
El país que permitió ocho retiros “para darle libertad al pueblo” terminará construyendo más programas sociales para sostener a los mismos que hoy aplauden el banquete de su propio bolsillo. Es como aplaudir mientras uno mismo serrucha la pata de la silla en la que está sentado.
Es momento de reflexionar con cierta crudeza: el octavo retiro no es libertad, es pan para hoy y miseria para mañana. No es justicia social, es el espejismo de un sistema que se desploma ante la mirada complaciente de todos. Y no es un triunfo popular, es la confirmación de que hemos aprendido a desarmar nuestro propio futuro con las manos, pieza por pieza, mientras gritamos que al menos el presente suena a victoria.
El verdadero problema no es que las AFP sean ineficientes o abusivas, sino que como sociedad hemos renunciado a la idea misma de ahorro colectivo. Hemos confundido emancipación con el placer de romper la alcancía cada vez que aprieta la necesidad. En ese contexto, los mayores de 40 que hoy celebran su retiro con la misma emoción con que celebraron sus 20 años de juventud, deberán enfrentar, dentro de poco, la resaca de una fiesta donde la música nunca estuvo de su lado.
Al final, lo que estamos construyendo es un país que baila sobre la cuerda floja del presente, con el vacío del futuro mirándonos desde abajo. Y ahí, entre aplausos y sarcasmos, no será extraño que dentro de veinte años nos descubramos pobres, ancianos y, peor aún, convencidos de que nadie nos advirtió.