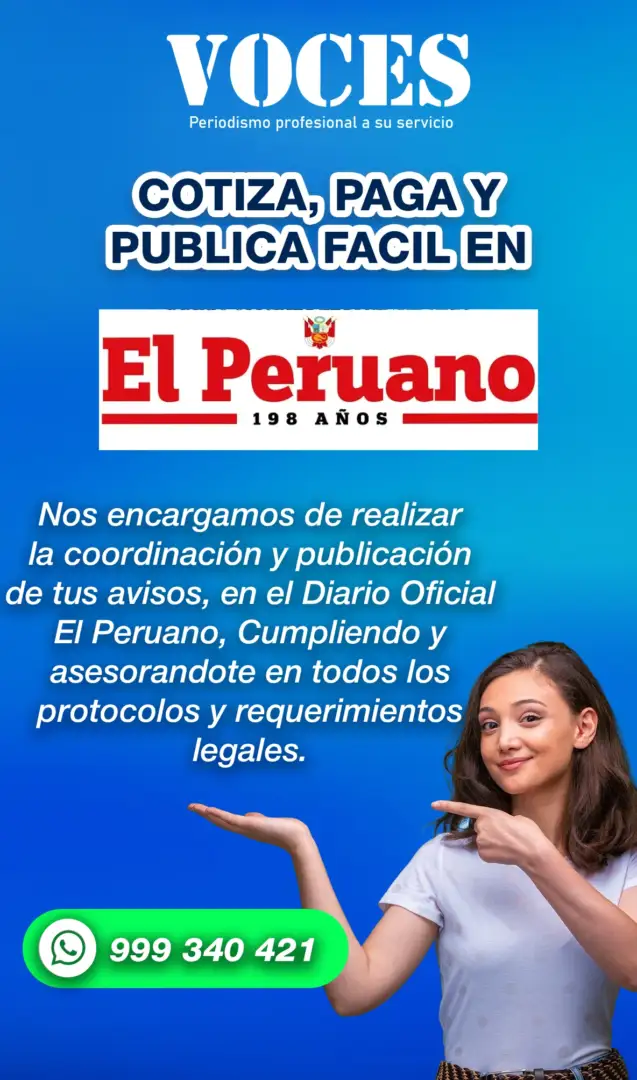Roger Rumrrill: “Colombia no tiene ningún sustento legal para reclamar, es un argumento patriotero de Gustavo Petro”
Entrevista: Beto Cabrera Marina
El periodista e investigador amazónico Rumrrill afirma que la reciente declaración del presidente Gustavo Petro sobre la soberanía colombiana de la isla Santa Rosa carece de todo sustento jurídico e histórico.
Rumrrill no se anda con rodeos. “No hay ningún argumento jurídico ni histórico para que Colombia reclame la isla de Santa Rosa”, asegura, al analizar las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien insinuó soberanía colombiana sobre este territorio peruano en la triple frontera.
Para Rumrrill, la afirmación de Petro responde más a una maniobra política interna que a un asunto real de geopolítica. “Está asediado por la ultraderecha colombiana tras el encarcelamiento de Álvaro Uribe, con el Congreso, los sectores ricos y los medios en contra. Entonces lanza un argumento patriotero para distraer y unificar a su opinión pública”. Pero detrás de esta polémica se esconde una larga historia de conflictos, tratados secretos y decisiones que cambiaron para siempre el mapa amazónico.
De Bagazán a Santa Rosa: el cambio del mapa fluvial
En los últimos 30 a 40 años, el sistema hidrológico amazónico ha cambiado radicalmente por el cambio climático, la deforestación y la sedimentación. Pueblos que antes estaban en la ribera de grandes ríos hoy se encuentran a varios kilómetros. “Bagazán, por ejemplo, estaba a orillas del Ucayali y ahora está a 8 kilómetros”, relata Rumrrill.
En ese contexto, han aparecido pequeñas islas formadas por sedimentos, algunas ocupadas por peruanos, pero sin mayor relevancia geopolítica. Santa Rosa, sin embargo, sí tiene una historia detrás.

Desde 1903-1927: acuerdos rotos, titulación de Arana y el tratado secreto
En 1903, Perú y Colombia firmaron un acuerdo de uti possidetis —lo que posees es tuyo— bajo garantía del Papado. Un año después, Colombia rompió unilateralmente el pacto. Coincidía con el auge del ciclo del caucho y la expansión de Julio César Arana en el Putumayo.
Rumrrill conserva un documento clave: una carta original de 1921 en la que Julio C. Arana solicita al presidente Augusto B. Leguía la titulación de 5.577.000 hectáreas en el Putumayo. En ella justifica la solicitud con una lista de inversiones y la formación de un ejército de 800 hombres para defender la frontera ante amenazas colombianas. “No había Estado peruano en esa zona, y a Arana se le encargó cumplir funciones estatales”, afirma. Leguía le otorgó la titulación, sentando parte de la disputa territorial.
Pocos años después, Estados Unidos intercedió en favor de Colombia, buscando compensarla por la pérdida de Panamá con territorio peruano. Según Basadre, el borrador del tratado Salomón-Lozano de 1922 se redactó y firmó en la embajada norteamericana, en secreto. Ese tratado le entregó a Colombia 120.000 km² del trapecio amazónico, incluyendo Leticia, fundada por peruanos en el siglo XIX.
La entrega provocó una conmoción en Loreto y derivó en la formación de una junta patriótica que recuperó Leticia por la fuerza, aunque el Protocolo de Río de Janeiro (1934) obligó a devolverla.
Ausencia del Estado y visión colonial
Para Rumrrill, la Amazonía ha sido vista por el Estado peruano bajo una lógica colonial: un territorio rico en recursos para ser extraído —petróleo, gas, madera— sin un programa de desarrollo integral. “La seguridad no está en las guarniciones militares, sino en el desarrollo económico, y eso nunca ha existido en la cuenca amazónica peruana”.
A esto se suma, dice, una oligarquía regional cortoplacista, rentista y extractivista, que repite errores históricos. “Pasó con el caucho, pasó con el canon petrolero y hoy pasa ahora con el cacao: no se invierte en tecnología ni en diversificación, solo en expandir áreas”.
El ciclo del caucho: auge, saqueo y caída
Rumrrill recuerda que, en 1874, el biopirata inglés Henry Alexander Wickham sustrajo 70.000 semillas de caucho de Brasil, que fueron llevadas a Kew Gardens en Londres y luego sembradas en plantaciones británicas de Asia. En apenas 40 años, Inglaterra inundó el mercado con un caucho más fino y abundante, hundiendo la economía amazónica hacia 1910.

La caída del precio provocó una crisis de 30 años en la Amazonía peruana. “Los soldados andaban descalzos en Iquitos; se imprimió el billete cervantero; y se llegó al extremo de importar madera para las cajas donde se enviaban las bolas de caucho”.
La rebelión cervantista y fusilamientos en El Frontón
En este contexto, el capitán Guillermo Cervantes Vázquez lideró en 1921 una rebelión para desconocer el tratado con Colombia. Contó con el apoyo de jóvenes como Arturo Hernández, futuro escritor amazónico, que mintió sobre su edad para ingresar a las tropas cervantistas
Derrotados, muchos rebeldes fueron enviados a la isla El Frontón y fusilados. Hernández se salvó gracias a un tío abogado. “Fue una rebelión casi de toda la Amazonía, llegando a San Martín, pero la historia oficial apenas la menciona”, lamenta Rumrrill.
Un imaginario que no se rompe
Para el investigador, una de las mayores tragedias amazónicas no solo fue la pobreza o la violencia, sino la instalación de un imaginario perverso: la creencia de que basta esperar un nuevo ciclo extractivo para volver a la riqueza. “Ese pensamiento sigue vivo, y nos impide planificar a largo plazo”, concluye.
La disputa por Santa Rosa no es nueva, pero su trasfondo revela un siglo de abandono estatal, saqueo de recursos, y repetición de errores históricos que, si no se rompen, condenarán a la Amazonía a seguir perdiendo. Continuará. II entrega.