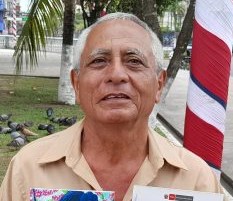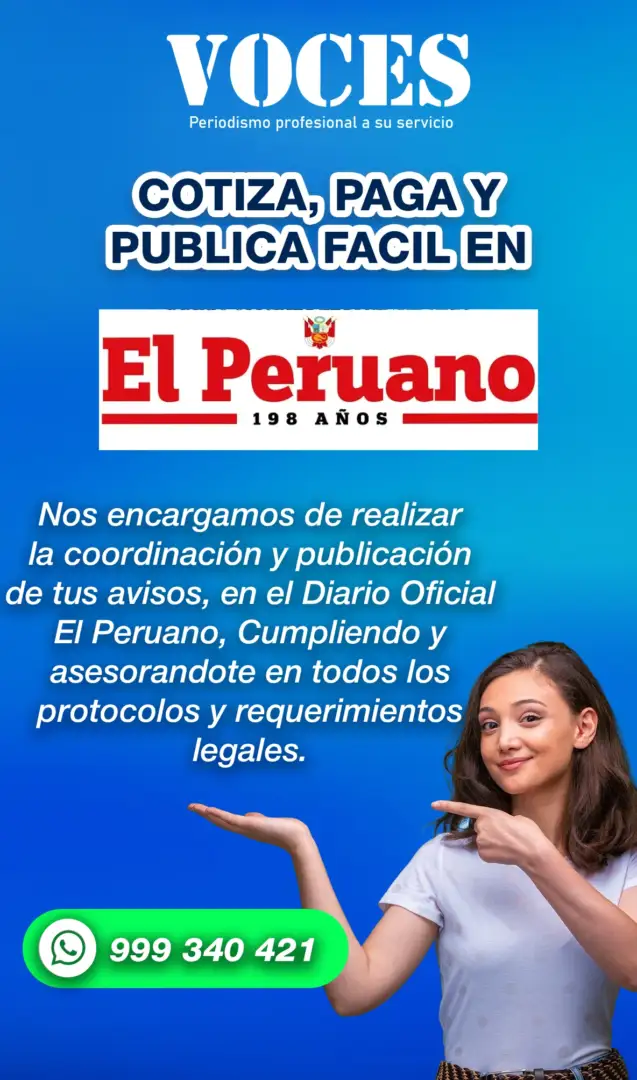Mientras los reflectores se encienden en Iquitos para recibir a científicos de siete países amazónicos en la Segunda Reunión Anual de la Red Bioamazonia, la otra Amazonía – la que sangra lentamente bajo la motosierra y la retroexcavadora – sigue esperando acciones urgentes y concretas.
El evento, que se realiza en la sede del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), es parte de los preparativos para la COP30, la conferencia mundial sobre el cambio climático que se celebrará en Belém do Pará (Brasil) en 2025.
La cita en Iquitos no es menor. Reúne a instituciones de referencia como el INPA de Brasil, el SINCHI de Colombia o el INABIO de Ecuador. La presencia de la cooperación internacional y del ministro del Ambiente del Perú, Juan Carlos Castro Vargas, le da un marco político y diplomático clave. El objetivo declarado es claro: fortalecer una agenda regional de ciencia, innovación y saberes ancestrales que permita conservar y aprovechar sosteniblemente la biodiversidad amazónica.
Pero mientras se habla de transferencia tecnológica y gobernanza de la biodiversidad, el tráfico de tierras continúa extendiéndose por ríos y trochas. Municipios y gobiernos regionales parecen competir por quién construye más carreteras, más cemento, más fierro. La selva se fragmenta. Se tala, se quema, se vende. Y lo más dramático: muchas veces con la venia del propio Estado.

Hay una emergencia silenciosa: la migración de la sierra hacia la selva no se detiene, impulsada por el abandono y la falta de oportunidades. Familias enteras buscan sobrevivir en territorios donde el Estado brilla por su ausencia. Y mientras tanto, gran parte de la población amazónica desconoce el valor real de sus propios bosques. No se trata de ignorancia, sino de una falta estructural de educación ambiental, de formación científica, de identidad con el territorio.
Por eso, esta reunión internacional debe ser más que una cumbre de técnicos. Debe convertirse en una plataforma para levantar la voz y exigir políticas que empoderen a la sociedad civil. La conservación no puede depender solo de acuerdos entre expertos: necesita al estudiante, al joven, a la madre, al campesino. Necesita educación ambiental desde la escuela, comunicación clara y accesible, y oportunidades reales que conecten el desarrollo con la vida del bosque.
La Amazonía no se salvará solo con laboratorios. Se salvará cuando sus propios habitantes se conviertan en los principales defensores del territorio. Cuando el conocimiento científico dialogue, de verdad, con el saber ancestral y con la experiencia cotidiana de quienes viven en y de la selva.
Queda poco tiempo. Si la COP30 quiere tener sentido, debe empezar a construirse desde hoy, desde el corazón mismo de la Amazonía. Y eso comienza con acciones locales, honestas y sostenidas. Porque la ciencia puede proponer, pero solo la gente puede sostener. Por: Beto Cabrera M