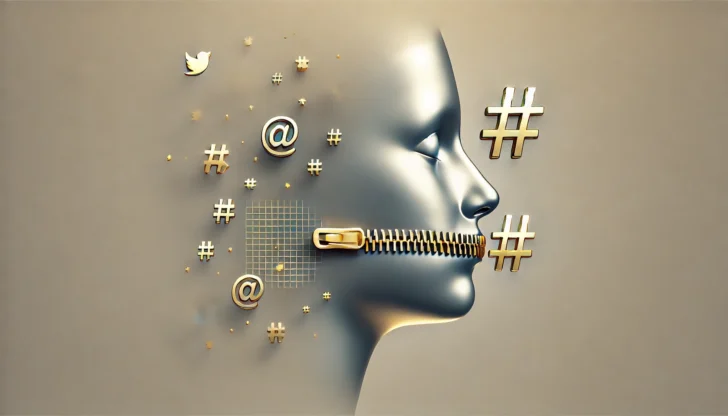En el Perú, como en buena parte del mundo, crece la nostalgia por una política más noble, más pensante y más humana. Soñamos con un pasado de políticos honorables, capaces de debatir ideas sin gritar, de discrepar sin destruir. Pero esa añoranza, como toda idealización, revela más nuestra mala memoria que una época dorada que nunca existió.
Porque sí: la política siempre ha tenido sus farsas, sus caudillos y sus abusos de poder. Lo nuevo —y lo inquietante— no es su existencia, sino su legitimación pública. Lo grotesco se ha vuelto rentable. Hoy se elige más por ruido que por razón, más por viralidad que por visión. Mientras los histriónicos avanzan, los reflexivos se retiran o son invisibles en un ecosistema donde lo que no grita, no existe.
Las últimas protestas en Lima y otras ciudades del país han vuelto a mostrar una vieja escena: jóvenes con carteles enfrentando a un muro de escudos. Policías extenuados —muchos con el mismo descontento que los manifestantes— se convierten otra vez en el escudo del poder político, un poder que no escucha, que reacciona y que criminaliza la disidencia mientras repite, con ironía, que “todo está bajo control”.
La respuesta institucional a la indignación ciudadana sigue siendo la misma: gases, golpes, silencio. La política no dialoga: reprime. Y cuando lo hace, se justifica con cinismo.
En redes sociales, el escenario es aún más áspero. Lo que antes fue un espacio de encuentro se ha transformado en un coliseo de insultos y polarización inmediata. Cada protesta, cada medida, cada muerte se convierte en una excusa para dividirnos más. No hay matices: o estás conmigo o eres enemigo. Los algoritmos, atentos al negocio de la atención, premian la furia y castigan la reflexión.
Las frases se acortan, los pensamientos se simplifican, la empatía se evapora. Los “likes” reemplazan los argumentos y los “memes” sustituyen los hechos. Nos acostumbramos al sarcasmo como idioma político y al odio como forma de participación. En este clima, la política dejó de ser un espacio para construir. Hace años decimos que necesitamos tender puentes; lo cierto es que estamos edificando abismos. Cada elección, cada discurso, cada tuit nos separa un poco más. Y lo más grave: lo hacemos convencidos de que esa es la forma correcta de ejercer ciudadanía.
La degradación del lenguaje público no es solo estética, es ética. Las palabras importan, sobre todo cuando las pronuncian quienes aspiran a dirigirnos. Desde las tribunas del poder —ya sea un curul, una alcaldía o una cuenta verificada— se ha normalizado el desprecio, la burla y la amenaza. Si desde arriba se ridiculiza al que piensa distinto, ¿por qué el ciudadano de a pie habría de actuar con respeto?
La democracia no se destruye con un golpe, sino con una larga serie de desaires. Lo que está en juego no es solo el tono del debate público, sino el tipo de país que proyectamos a los más jóvenes. Niños y adolescentes crecen viendo líderes que insultan, mienten y son premiados por ello. Aprenden que la violencia garantiza atención. Y si los adultos aplauden, ¿por qué ellos harían algo distinto?
Las redes son su primera escuela política, y lo que allí aprenden no es ciudadanía, sino supervivencia digital. No se trata de moralizar ni de negar las ventajas del nuevo siglo: las redes pueden acercar, informar y movilizar, pero también pueden envenenar y fabricar enemigos imaginarios. De nosotros depende que el espacio público vuelva a ser un lugar para pensar, no solo para gritar.
Y de nuestros políticos, que la palabra recupere su valor original: persuadir sin destruir, representar sin dividir, proponer sin insultar.
La democracia no se defiende con discursos, sino con ejemplos. Y hoy, los ejemplos escasean. Los jóvenes lo intuyen: por eso salen a las calles, por eso gritan, aunque no siempre sepan qué nombre ponerle a su rabia. Tal vez su grito sea el eco de una promesa incumplida: la de un país que alguna vez quiso dialogar, pero terminó hablando solo.
La nostalgia puede ser engañosa, sí, pero hay algo que no debemos olvidar: la política, para ser democrática, tiene que ser decente. No basta con ganar elecciones; hay que merecerlas.