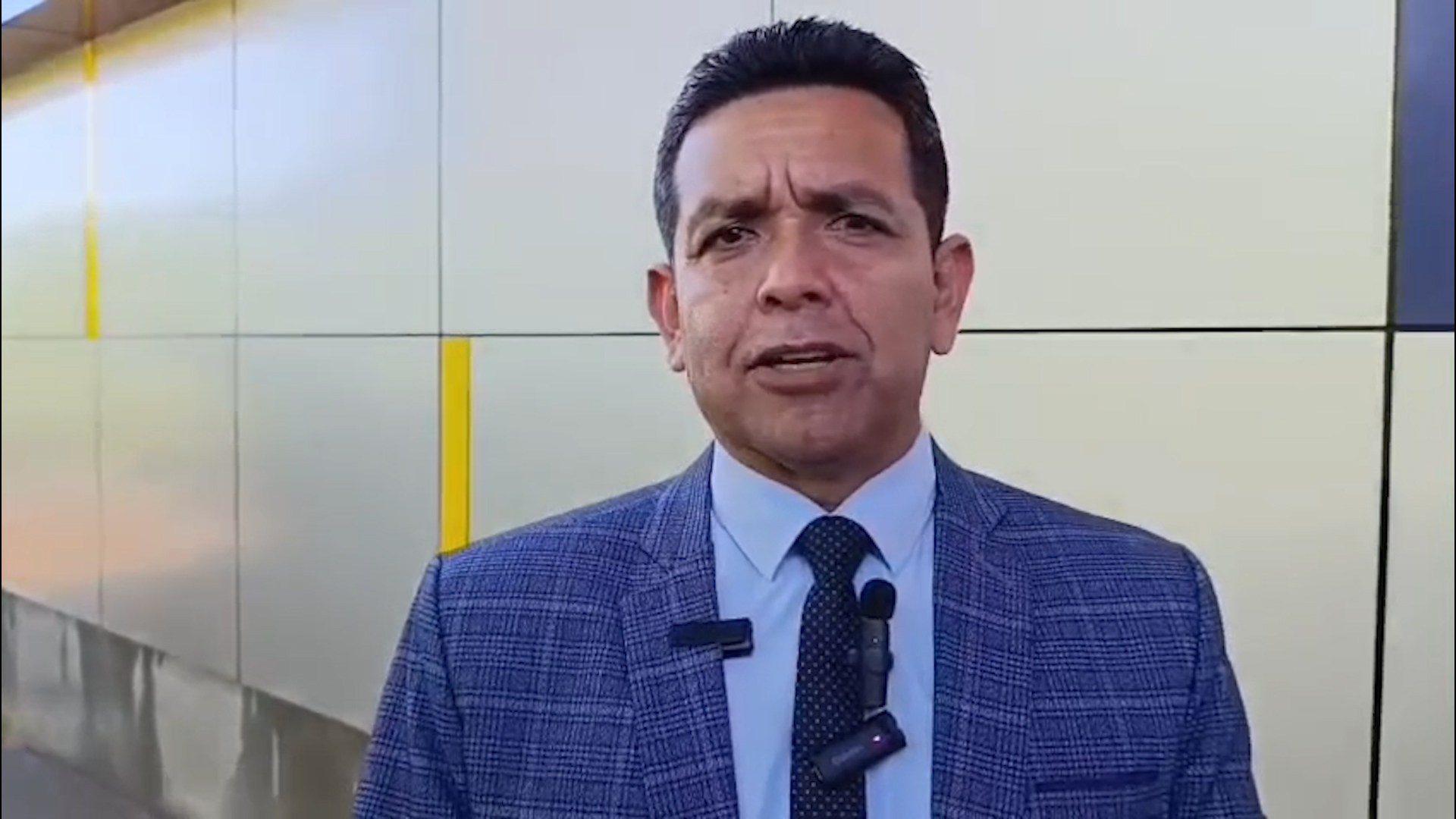Tradiciones, ruido y una pedagogía nacional del “no pasa nada”
Diciembre no llega solo. Llega con luces intermitentes, discursos sobre la paz mundial y una convicción profundamente arraigada: que la felicidad, para ser legítima, debe explotar. Si no hace ruido, no emociona. Si no retumba, no celebra. Si no deja humo, no cuenta. Y así, año tras año, asistimos al mismo ritual colectivo donde la pólvora se disfraza de tradición y la irresponsabilidad se maquilla de nostalgia.
Apenas el calendario se inclina hacia Navidad y Año Nuevo, los puestos de pirotécnicos florecen con una puntualidad admirable. Nadie sabe cómo llegaron, pero ahí están: coloridos, ruidosos, perfectamente ilegales y socialmente tolerados. El vendedor cumple su rol con dignidad empresarial. No obliga a nadie, solo ofrece fuego empaquetado con sonrisas. El comprador, por su parte, ejerce su derecho sagrado al antojo. Entre ambos se construye una alianza tácita: yo vendo, tú compras, y si algo sale mal… mala suerte. El libre mercado no incluye conciencia.
El argumento estrella es siempre el mismo: “es tradición”. Una palabra mágica que convierte cualquier imprudencia en herencia cultural. Bajo ese paraguas caben dedos amputados, ojos perdidos y funerales pequeños. Porque la tradición, cuando conviene, nunca se cuestiona. No importa que esa costumbre tenga un historial más cercano a la sala de emergencias que al álbum familiar. Tradición es tradición, y punto. Aunque huela a pólvora y sangre.
En este escenario festivo, la prudencia es un personaje incómodo, de esos que nadie invita a la mesa. Los adultos, aquellos expertos en dar discursos, pero no en asumir consecuencias, entregan explosivos a los niños con una confianza que desafía todo sentido común. “Que juegue”, dicen. “Así aprendimos todos”. Y sí, aprendieron: aprendieron que el peligro puede ser un regalo, que la valentía consiste en prender la mecha y correr, y que la suerte es una forma primitiva de educación.
Quien se atreve a cuestionar este espectáculo recibe, de inmediato, el castigo social. El repertorio es conocido: “seguro no tuviste infancia”, “no seas exagerada”, “no va a pasar nada”. La infancia, al parecer, se mide en decibeles. Y el silencio es sospechoso. Peor aún, es antipático. Porque en este país disfrutar la vida significa hacer ruido, y pedir cuidado equivale a arruinar la fiesta ajena.
La defensa del estruendo suele hacerse con entusiasmo casi religioso. Hay fervor, hay dogma y hay herejías. Criticar la pólvora es pecado social. Es ser aguafiestas, amargada, enemiga del pueblo. Nadie se detiene a pensar que la alegría no debería necesitar explosiones para existir. Pero pensar nunca ha sido parte del ritual.
Mientras tanto, los animales viven su propio apocalipsis doméstico. Perros temblando debajo de las camas, gatos huyendo de un cielo que se cae a pedazos, aves desorientadas chocando contra lo invisible. Para ellos no hay conteo regresivo ni brindis. Solo ruido, pánico y una noche interminable. Pero claro, eso no importa. Total, no hablan. Y si no se quejan en redes sociales, no existen.
Cuando la tragedia aparece en pantalla, el mismo defensor del estallido adopta un gesto solemne de falsa conmoción. “Qué terrible”, dice. “Pobre la familia”. Luego cambia de canal. El duelo dura lo que tarda el siguiente cohete en despegar. Porque la tragedia, mientras no sea propia, siempre es ajena. Y ajeno también es el aprendizaje.
Hasta que un día deja de serlo. Porque la pólvora no discrimina y la estadística es paciente. Entonces las frases hechas se atragantan. “No pasará nada” se convierte en epitafio. “Es solo un juego” en ironía cruel. Y el ruido, ese que tanto defendían, se transforma en un silencio irreversible. Ese silencio que ya no incomoda, sino que pesa.
No se trata de odiar la fiesta ni de imponer una austeridad festiva digna de convento. Se trata, simplemente, de aceptar que no todo lo que estalla merece celebrarse. Que la libertad no incluye la estupidez. Que el gusto personal termina donde empieza el daño ajeno. Y que vender y comprar fuego, en un país con un historial anual de víctimas, no es un acto ingenuo, sino una decisión consciente.
Tal vez la verdadera modernidad no esté en el cohete más ruidoso, sino en la capacidad de celebrar sin heridos. Tal vez crecer sea entender que la infancia no se defiende con explosiones, sino con cuidado. Y que la alegría, cuando es auténtica, no necesita pólvora para brillar.
Pero claro, eso exige algo mucho más escaso que fuegos artificiales: responsabilidad. Y esa, lamentablemente, no se vende en ningún puesto.