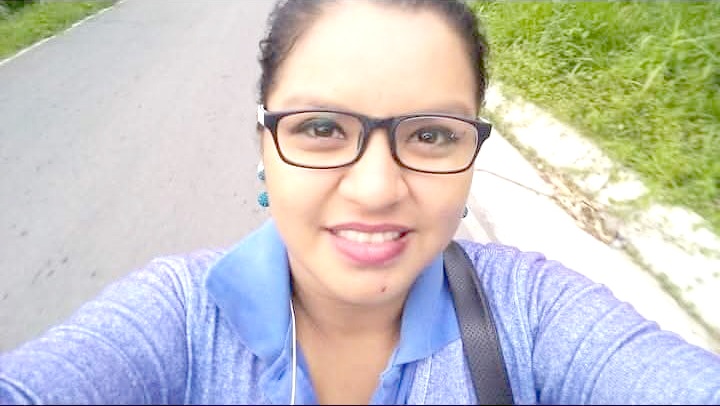Hoy, leer es raro, pensar es incómodo, estudiar es anticuado. En cambio, gritar un coro sin sentido se presenta como modernidad.
Cuando el máximo premio musical deja de reconocer el talento y empieza a premiar la obediencia cultural, no estamos ante un logro artístico, sino ante una señal de época: pensar estorba, entretener conviene.
Cada vez que los Grammy Awards entregan su máximo galardón, no solo celebran una canción o un artista. Imponen un relato. Definen qué se considera valioso, qué debe consumirse y qué tipo de cultura merece ser replicada a escala global. Por eso, lo ocurrido en la última edición no es un hecho menor ni una simple discusión estética. Es un mensaje político, cultural y social. Por primera vez, el premio mayor no reconoció la complejidad musical, la elaboración artística ni la profundidad poética. Premió lo fácil, lo repetitivo, lo que no incomoda ni exige pensar.
No es casualidad. En una industria cultural dominada por algoritmos, métricas y consumo rápido, la reflexión es un estorbo. Un pueblo que piensa cuestiona. Un pueblo que cuestiona incomoda. Y un pueblo incómodo resulta peligroso para quienes concentran el poder económico, mediático y político. En cambio, un pueblo entretenido es manejable. Basta con ofrecerle ritmo, luces, farándula y ídolos desechables, y dejará de preguntar por inflación, guerras, corrupción, desigualdad o por quién toma realmente las decisiones que afectan su vida cotidiana.
El mecanismo no es nuevo. Solo se ha actualizado. El circo romano ahora tiene WiFi. Antes eran gladiadores; hoy son premios, escándalos virales y canciones diseñadas para durar lo que dura una tendencia. El método cambió, la intención no. Mantener a las mayorías ocupadas, distraídas y emocionalmente estimuladas, pero intelectualmente desactivadas.
Así nace el verdadero analfabetismo del siglo XXI. No el de quien no sabe leer, sino el de quien sabe leer y elige no hacerlo. El que memoriza coreografías, pero no ideas. El que conoce cada detalle de la vida de un cantante, pero ignora quién gobierna su país. El que repite letras vacías, pero nunca ha memorizado una frase que lo haga más crítico, más libre o más humano. Esa ignorancia no es inocente. Es funcional. Y, lo más grave, es celebrada.
Por eso, frente a ese Grammy histórico, la reacción no debería ser orgullo ni celebración cultural. La sensación es otra: el experimento está funcionando. El mundo aplaudiendo el ruido mientras la profundidad muere en silencio. El entretenimiento superficial recibiendo ovaciones mientras los libros acumulan polvo. Como si el sistema dijera sin rubor: “Canten, bailen, disfruten. Del poder nos encargamos nosotros”.
La ironía es brutal. El problema no es el artista. El problema es la masa. Nadie obliga a nadie a ser profundo, pero sí se está premiando la superficialidad como ideal colectivo.
Por eso conviene decirlo sin eufemismos: no vivimos en la era de la información, vivimos en la era de la distracción masiva. Y cada premio que glorifica lo fácil, lo hueco y lo repetitivo actúa como un certificado más de domesticación cultural. El verdadero galardón de este siglo no es un Grammy Award. Es el Premio Mundial a la Humanidad Más Fácil de Manipular. Y, a juzgar por los aplausos, lo estamos ganando año tras año.