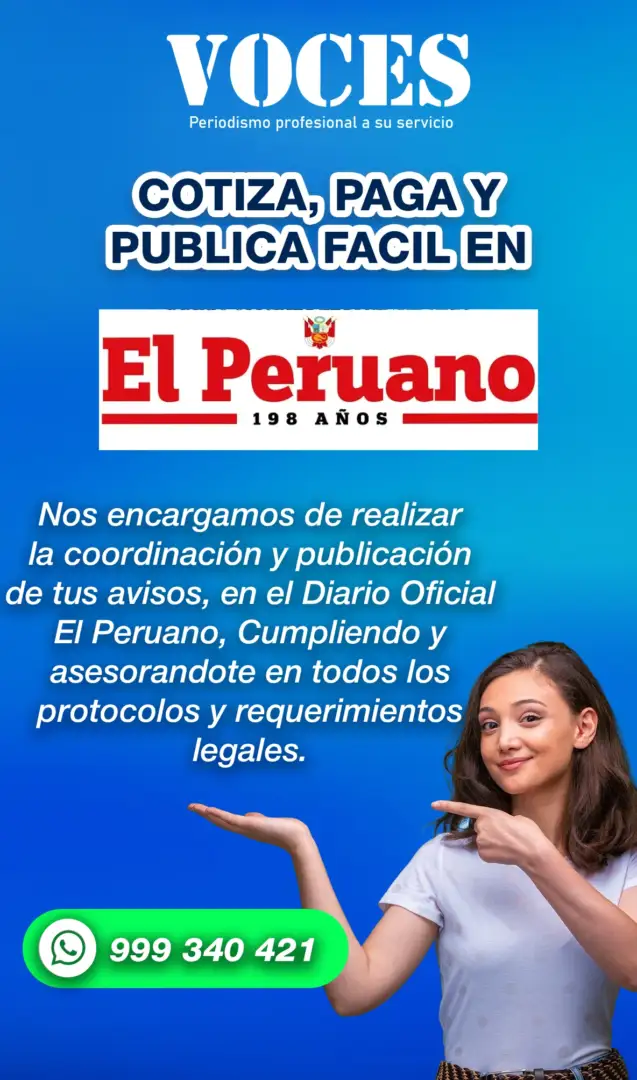Por: Edwin Rojas Meléndez
Mario Vargas Llosa tituló, Le dedico mi silencio, a su última novela publicada en febrero de 2023, anunciando así su retiro de la literatura de ficción (así declaró en el diario El Comercio el 23 de febrero de 2024). El personaje principal en la novela es Toño Azpilcueta, gran conocedor de la música criolla que cuando escuchó a Lalo Molfino, un zambito chiclayano que, al tocar las cuerdas de la guitarra, sacaba “a cada una de ellas sonidos insólitos, desconcertantes, profundos, medio enloquecidos. Todos los concurrentes, hombres, mujeres, ancianos, habían olvidado las risas y carcajadas, los diálogos, chistes y piropos, y se habían callado y escuchaban absortos, en estado hipnótico, las cuerdas que vibraban en medio de ese mutismo formidable que dominaba la noche” (página 33), quedó tan impresionado de su virtuosidad, que decide escribir un libro sobre este guitarrista que siendo bebé fue abandonado por sus padres en un basural, donde fue rescatado por un cura de apellido Molfino que lo adoptó y crio como hijo. El libro lo tituló, Lalo Molfino y la revolución silenciosa, donde no solo exaltaba al prodigioso músico, sino también sostenía la tesis de que “la música criolla va integrar este país nuestro, acercando a la gente de distintas razas, y colores, y lenguas” (página 202) combatiendo los prejuicios y el racismo y, “que el Perú había nacido y adquirido una personalidad gracias a la huachafería” (página 177).
Dice Mario Vargas Llosa en la novela, que en su origen: “el vals ha tenido un aire menos aristocrático y había sido más bien popular, es decir, miserable, hambriento. De los callejones múltiples, a lo largo de muchos años, había ido subiendo de categoría, conquistando poco a poco un público más elevado, donde la clase media le había abierto las puertas de sus modestos salones, hasta que, al fin, al cabo de los años, fue abriéndose paso en los de la gente pudiente y aristocrática”. (página 137). Reconociendo también la tesonera labor de Felipe Pinglo Alva, y a toda esa generación de guitarristas y cantantes que en callejones del Rimac, Bajo el Puente, Barrios Altos y en las legendarias peñas La Palizada y La Tremenda Peña, forjaron la identidad cultural y musical del vals peruano. Al respecto dice: “Sólo en el Perú, y en gran parte gracias a Felipe Pinglo Alva, había aparecido la huachafería, esa gran distorsión de los sentimientos y de las palabras que, estoy convencido de ello, acabó convirtiéndose en el aporte más importante del Perú al mundo de la cultura. Una huachafería que tocaba lo mejor, como la poesía Los Heraldos Negros, de César Vallejo, o, la más huachafa de todas, la poesía de José Santos Chocano –tan ruidosa y publicitaria—, a quien habían coronado en la Plaza de Armas de Lima como en los héroes de la antigüedad griega, en una fiesta huachafa inolvidable. (página 143)
No deja de inquietar que Vargas Llosa considere que Felipe Pinglo Alva (El cantor de los humildes) sea el responsable de introducir la huachafería en el vals peruano, sin embargo, es importante, para entender su postura, releer el capítulo XXVI (páginas 205 – 212) de la novela, donde afirma que el peruanismo “huachafería” no es sinónimo de mal gusto y cursilería, sino expresión exagerada de sentimientos, afectos y amor al terruño en la música, la literatura, etc. Y que está presente en la vida de todos los peruanos, pobres, ricos, costeños y amazónicos, logrando máxima expresión en la música criolla recargada de sentimentalismo y nacionalismo: “En verdad, es algo más sutil y complejo, una de las contribuciones del Perú a la experiencia universal (…) Porque la huachafería es una visión del mundo a la vez que una estética, una manera de sentir, gozar, expresarse y juzgar a los demás”. (página 206). “La cursilería es la distorsión del gusto. Una persona es cursi cuando imita algo –el refinamiento, la elegancia— que no logra alcanzar y, en su empeño, rebaja y caricaturiza los modelos estéticos. La huachafería no pervierte ningún modelo, porque es un modelo en sí misma; no desnaturaliza los patrones estéticos sino, más bien, los implanta, y es no la réplica ridícula de la elegancia y el refinamiento, sino una forma propia y distinta, peruana de ser refinado y elegante. (…) Hay una huachafería aristocrática y otra proletaria, pero es probable que sea en la clase media donde ella reina y truena. (…) Además de urbana es antirracionalista y sentimental. La comunicación huachafa entre el hombre y el mundo pasa por las emociones y los sentidos antes que por la razón (…) El vals criollo es la expresión por excelencia de la huachafería en el ámbito musical, a tal extremo que se puede establecer una ley sin excepciones: para ser bueno, un vals criollo debe ser huachafo. (página 207). Una mínima dosis de huachafería es indispensable para entender un vals criollo y disfrutar de él; no pasa lo mismo con el huaino –música de la sierra—, que pocas veces es huachafo, y, cuando lo es, generalmente es deficiente”. (página 208). “Quiero aclarar que he escrito estas modestas líneas sin arrogancia intelectual, sólo con calor humano y sinceridad, pensando en esa maravillosa hechura de Dios, mi congénere: ¡el hombre!”. (página 212)
Para concluir, afirmo sin duda alguna, que el cambio social es resultado de propuestas políticas, literarias, artísticas y musicales, todas, formuladas por ideólogos, escritores, compositores, soñadores, que se atreven con coraje a innovar, rompiendo paradigmas que frenan la creatividad; y que la música expresando sentimientos, patriotismo y sueños, logran unirnos en un solo grito de alegría o protesta. Prueba irrefutable es que todos los peruanos cantamos en coro el vals ¡Contigo Perú! Alentando a nuestra selección de futbol… aunque no gane el partido.
Referencia bibliográfica: Vargas Llosa, Mario (2023). Le dedico mi silencio. Editorial ALFAGUARA. (Los números de página consignados pertenecen a esta novela)