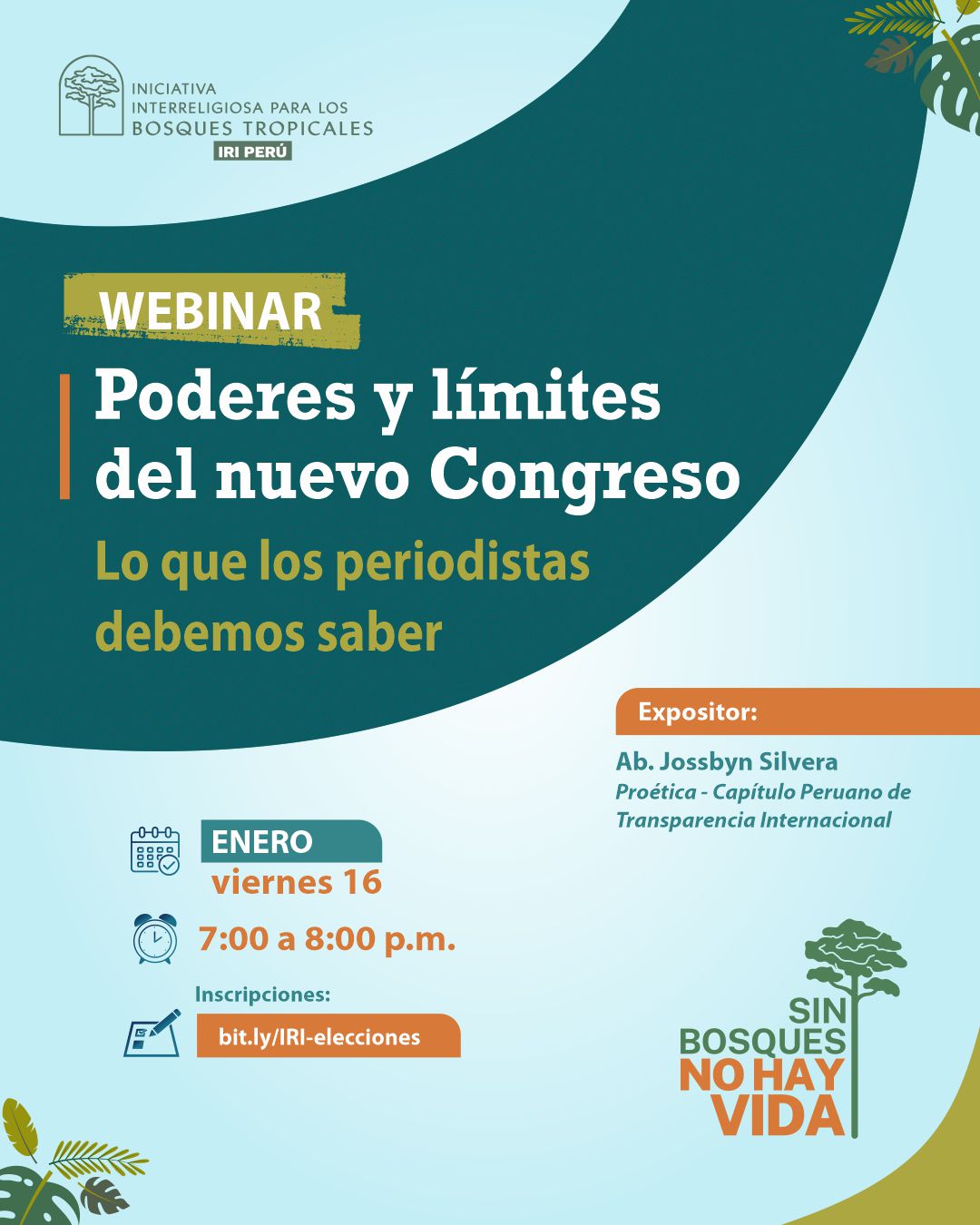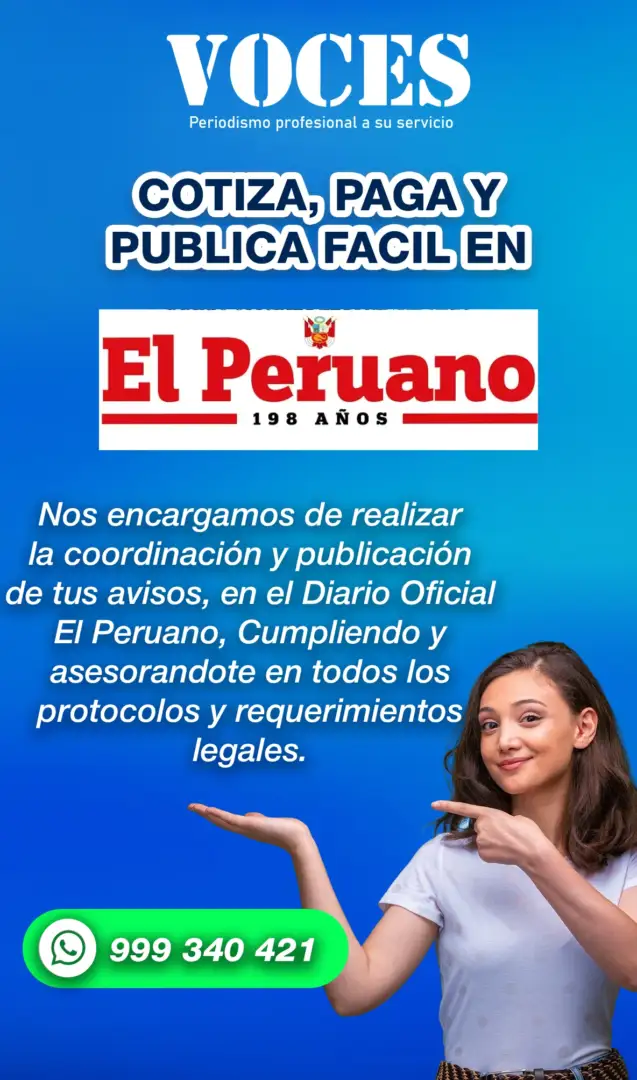Por: Beto Cabrera Marina
Mujeres arrodilladas, manos en el jabón, risas tímidas, niños que juegan en la tierra. ¿Padres resignados ante un futuro incierto? ¿Qué futuro le espera al niña o niño?
«En medio del calor de San Martín, el agua cae del caño comunal como un hilo de esperanza. Cada gota es un lujo compartido entre madres, hijas y abuelas que lavan ropa bajo el sol, mientras los niños, con rostros polvorientos, mastican pedacitos de mango o pan…»
En medio de la selva alta de San Martín, entre el verde profundo de los cafetales y las palmeras de aguaje que se alzan como custodios del paisaje, el agua cae desde un caño comunal. Golpea con fuerza sobre los baldes de plástico, repletos de ropa enjabonada. Alrededor, mujeres de diferentes edades restriegan, enjuagan, escurren. Algunas conversan entre silencios largos, otras apenas cruzan miradas. Aquí, el lavadero es más que un lugar para limpiar: es un punto de encuentro, una rutina compartida, una forma de resistencia silenciosa.

«No siempre hay agua, a veces la cortan por días», dice Rosa, mientras exprime una camisa de colegio. «Pero igual venimos. Aunque tengamos que cargar el balde desde el riachuelo».
La región San Martín, a pesar de sus paisajes y su potencial agrícola, arrastra profundas carencias estructurales. Según datos oficiales, muchas comunidades rurales carecen de acceso regular a servicios básicos como agua potable, alcantarillado y energía eléctrica. Esta precariedad impacta en todos los ámbitos de la vida, especialmente en la salud y el desarrollo de la infancia.
Un niño de mirada inmensa y rostro cubierto de tierra juega con una rama seca mientras mordisquea un trozo de pan. Tiene unos tres años, viste un polo rojo desteñido y observa con curiosidad a los extraños. Es uno de los rostros que ilustran un problema persistente: la desnutrición crónica infantil, que en esta región afecta al 10.8% de niños menores de cinco años. Aunque la cifra ha disminuido respecto a años anteriores, sigue siendo una de las más altas del país.
La falta de agua segura, la escasa atención médica y la pobreza estructural son factores que se entrelazan como hilos de una misma red. A eso se suma la deserción escolar. Muchos niños y adolescentes abandonan la escuela por falta de recursos o para ayudar en casa. Algunos comienzan a trabajar desde los 12 o 13 años. Otros simplemente se quedan en el limbo: ni estudian ni trabajan.

«Mi hija dejó el colegio el año pasado. Tenía buenas notas, pero teníamos que elegir: o comía o estudiaba», confiesa Maritza, madre de tres, mientras frota con energía una manta. «Ahora está en casa, cuidando a los más pequeños».
En la esquina del lavadero, una señora mayor se sienta en un banquito, cepillo en mano, lavando meticulosamente. Su postura es encorvada, pero su ritmo firme. A su lado, otra joven mujer amamanta a su bebé mientras espera que le toque el turno del chorro. Detrás, una motokar de color rojo pasa lentamente por el camino de tierra, levantando polvo.
A pesar de todo, hay una fuerza latente en estas escenas cotidianas. Una dignidad que no se apaga, incluso cuando las políticas públicas parecen no alcanzar. La lucha por el agua, por la salud, por la educación, por un futuro distinto, se libra aquí cada día con las manos llenas de espuma y los pies descalzos.
Mariela, la más joven del grupo, tímidamente nos dice: “A veces no hay luz en la noche, y los chicos no pueden hacer tareas”, cuenta Mariela, mientras refriega una sábana en el balde rojo.

Encuentros y desencuentros: “Nuestra realidad”
San Martín tiene dos rostros. Uno es el que aparece en los afiches promocionales -flayes o banners-: naturaleza, café de exportación, reservas ecológicas. El otro es el que se esconde en las zonas más alejadas, donde la infancia crece sin lo esencial.
Y mientras las mujeres siguen lavando bajo el sol, y los niños juegan entre la tierra y el cemento, queda una pregunta flotando en el aire: ¿Cuándo llegará el día en que estos rostros también formen parte del sueño de progreso?